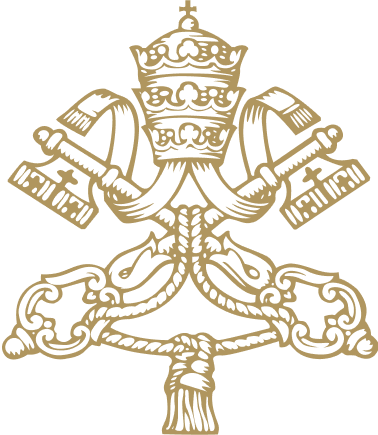DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL AUSTRIACA
EN VISITA "AD LIMINA APOSTOLORUM"
Jueves 30 de enero de 2014
Queridos hermanos:
Me alegra este intenso encuentro con vosotros, en el contexto de vuestra visita ad limina, porque me regala algunos frutos de la Iglesia en Austria y me permite también a mí regalar algo a esta Iglesia. Agradezco a vuestro presidente, el cardenal Schönborn, las amables palabras que me aseguran que estamos continuando juntos el camino del anuncio de la salvación de Cristo. Cada uno de nosotros representa a Cristo, el único mediador de la salvación, y hace accesible y perceptible a la comunidad su acción sacerdotal, ayudando de este modo a hacer siempre presente el amor de Dios en el mundo.
Hace ocho años, la Conferencia episcopal austríaca, con ocasión de su visita ad limina, vino en peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y se reunió con la Curia romana para asesorarse. En aquella circunstancia, la mayor parte de vosotros también se encontró con mi venerado predecesor Benedicto XVI, que en aquel tiempo estaba en el cargo desde hacía pocos meses. Los años inmediatamente sucesivos se caracterizaron por la simpatía de los austríacos por la Iglesia y el Sucesor de Pedro. Esto se vio, por ejemplo, en la cordial acogida de la población, a pesar de la inclemencia del tiempo, durante la visita papal con ocasión del 850º aniversario del santuario de Mariazell, en 2007. Después siguió una fase difícil para la Iglesia, cuyo síntoma, entre otras cosas, es la tendencia a la disminución del número de católicos con respecto a la población total de Austria, que tiene varias causas y que continúa desde hace algunos decenios. Dicha evolución no debe encontrarnos inertes, sino que más bien debe incentivar nuestros esfuerzos con vistas a la nueva evangelización que siempre es necesaria. Por otra parte, se nota un aumento de la disponibilidad a la solidaridad: Cáritas y las otras organizaciones de ayuda reciben generosos donativos. También la contribución de las instituciones eclesiásticas en el campo de la educación y la salud es muy apreciada por todos y constituye una parte imprescindible de la sociedad austríaca.
Podemos dar gracias a Dios por todo lo que la Iglesia en Austria hace por la salvación de los fieles y por el bien de muchas personas, y yo mismo quiero expresar mi gratitud a cada uno de vosotros y, a través de vosotros, a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos, a las religiosas y a los laicos comprometidos que trabajan con disponibilidad y generosidad en la viña del Señor. Pero no sólo debemos administrar lo que hemos obtenido y está a disposición, sino que también tenemos que trabajar y cultivar continuamente el campo de Dios para que produzca frutos incluso en el futuro. Ser Iglesia no significa administrar, sino salir, ser misioneros, llevar a los hombres la luz de la fe y la alegría del Evangelio. No olvidemos que el impulso de nuestro compromiso de cristianos en el mundo no es una idea filantrópica, un vago humanismo, sino un don de Dios, es decir, un regalo de la filiación divina que hemos recibido en el Bautismo. Y este don es al mismo tiempo una tarea. Los hijos de Dios no se esconden, sino que más bien llevan la alegría de su filiación divina al mundo. Y esto también significa comprometerse a vivir una vida santa. Además, es una obligación para nosotros con respecto a la Iglesia, que es santa, como la profesamos en el Credo. Ciertamente, «la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores», como afirmó el Concilio Vaticano II (Lumen gentium, 8). Pero el Concilio dice, en este mismo pasaje, que no tenemos que resignarnos al pecado, es decir, «Ecclesia sancta simul et semper purificanda» —la santa Iglesia siempre tiene necesidad de purificación—. Esto significa que debemos comprometernos siempre en nuestra purificación, en el sacramento de la Reconciliación. La Confesión es el acto donde experimentamos el amor misericordioso de Dios y encontramos a Cristo, quien nos da la fuerza de la conversión y de la vida nueva. Y como pastores de la Iglesia queremos ayudar a los fieles, con ternura y comprensión, a redescubrir este maravilloso sacramento y hacerles experimentar precisamente en este don el amor del buen Pastor. Os ruego, pues, que no os canséis de invitar a los hombres al encuentro con Cristo en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.
Un campo importante de nuestra actividad de pastores es la familia, que se sitúa en el corazón de la Iglesia evangelizadora. «En efecto, la familia cristiana es la primera comunidad llamada a anunciar el Evangelio a la persona humana en desarrollo y a conducirla a la plena madurez humana y cristiana, mediante una progresiva educación y catequesis» (Familiaris consortio, 2). El fundamento para que se desarrolle una vida familiar armoniosa es, sobre todo, la fidelidad matrimonial. Por desgracia, en nuestro tiempo vemos que la familia y el matrimonio, en los países del mundo occidental, sufren una profunda crisis interior. «En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la fe a sus hijos» (Evangelii gaudium, 66). La globalización y el individualismo postmoderno favorecen un estilo de vida que hace mucho más difícil el desarrollo y la estabilidad de las relaciones entre las personas y no es conveniente para la promoción de una cultura de la familia. Aquí se abre un nuevo campo misionero para la Iglesia, por ejemplo, en los grupos de familias donde se crea un espacio para las relaciones interpersonales y con Dios, donde crece una comunión auténtica que acoge a cada uno del mismo modo y no se cierra en grupos de élite, que sana las heridas, construye puentes, sale a buscar a los alejados y ayuda a llevar «los unos las cargas de los otros» (Ga 6, 2).
La familia es, por tanto, un lugar privilegiado para la evangelización y para la transmisión vital de la fe. Hagamos todo lo posible para que se rece en nuestras familias y se experimente y transmita la fe como parte integrante de la vida diaria. La solicitud de la Iglesia por la familia comienza con una buena preparación y un acompañamiento adecuado de los esposos, así como con una exposición fiel y clara de la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio como sacramento es don de Dios y, al mismo tiempo, compromiso. El amor de dos esposos está santificado por Cristo, y los cónyuges están llamados a testimoniar y cultivar esa santidad mediante su fidelidad recíproca.
De la familia, iglesia doméstica, pasamos brevemente a la parroquia, el gran campo que el Señor nos ha confiado para hacerlo fecundo con el trabajo pastoral. Los sacerdotes, los párrocos, deberían ser cada vez más conscientes de que su tarea de gobernar es un servicio profundamente espiritual. Es siempre el párroco quien guía a la comunidad parroquial, contando al mismo tiempo con la ayuda y la aportación valiosa de sus diferentes colaboradores y de todos los fieles laicos. No debemos correr el riesgo de ofuscar el ministerio sacramental del sacerdote. En nuestras ciudades y en nuestros pueblos hay hombres valientes y otros tímidos, hay cristianos misioneros y otros adormecidos. Y hay muchos que están buscando, aunque no lo admitan. Cada uno está llamado, cada uno es enviado. Pero no está dicho que el lugar de la llamada sea sólo el centro parroquial; no está dicho que el momento sea necesariamente un agradable acontecimiento parroquial, sino que la llamada de Dios puede alcanzarnos en la cadena de montaje o en la oficina, en el supermercado o en el ojo de una escalera, es decir, en los lugares de la vida diaria.
Hablar de Dios, llevar a los hombres el mensaje del amor de Dios y de la salvación en Jesucristo, es tarea de todo bautizado. Y esta tarea no sólo comporta expresarse con palabras, sino también actuar y hacer. Todo nuestro ser debe hablar de Dios, incluso en las cosas ordinarias. Así nuestro testimonio será auténtico, así será siempre nuevo y lozano con la fuerza del Espíritu Santo. Para que esto resulte, hablar de Dios debe ser, ante todo, hablar con Dios, un encuentro con el Dios vivo en la oración y en los sacramentos. Dios no sólo se deja encontrar, sino que también se pone en movimiento en su amor para ir al encuentro de quien lo busca. Quien se encomienda al amor de Dios, sabe abrir el corazón de los demás al amor divino para mostrarles que la vida sólo se realiza plenamente en comunión con Dios. Precisamente en nuestro tiempo, en el que parece que nos estamos convirtiendo en el «pequeño rebaño» (Lc 12, 32), como discípulos del Señor estamos llamados a vivir como una comunidad que es sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5, 13-16).
Que la santísima Virgen María, nuestra madre, a la que veneráis de modo particular como Magna Mater Austriae, nos ayude a abrirnos totalmente al Señor, como ella, y así seamos capaces de mostrar a los demás el camino hacia el Dios vivo que da la vida.
Copyright © Dicasterio para la Comunicación