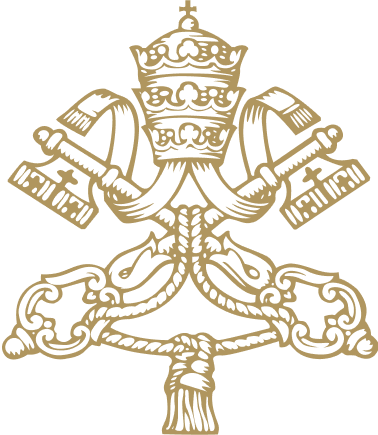ENCUENTRO DE ORACIÓN Y TESTIMONIO
CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Basílica de Santa María de los Ángeles, Asís
Viernes, 12 de noviembre de 2021
________________________________
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Gracias por aceptar mi invitación —¡yo he sido el invitado— para celebrar aquí en Asís, la ciudad de san Francisco, la quinta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra pasado mañana. Es una idea que nació de ustedes, ha crecido y ya hemos llegado a la quinta. Asís no es una ciudad como las demás: Asís lleva la huella de san Francisco. Pensar que fue en estas calles donde vivió su inquieta juventud, donde recibió la llamada a vivir el Evangelio al pie de la letra, es una lección fundamental para nosotros. Por supuesto, en algunos aspectos su santidad nos hace temblar, porque parece imposible imitarlo. Pero luego, cuando recordamos ciertos momentos de su vida, esas “florecillas” (fioretti ) que se recogieron para mostrar la belleza de su vocación, nos sentimos atraídos por esa sencillez de corazón y de vida: es el atractivo mismo de Cristo, del Evangelio. Son hechos de la vida que valen más que los sermones.
Me gusta recordar una, que expresa bien la personalidad del Poverello (cf. Fioretti , capítulo 13: Fuentes Franciscanas, 1841-1842). Él y el hermano Masseo habían partido hacia Francia, pero no habían llevado provisiones. En cierto momento tuvieron que empezar a pedir caridad. Francisco fue en una dirección y el hermano Masseo en otra. Pero, como cuentan los Fioretti, Francisco era de baja estatura y quienes no lo conocían lo consideraban un “vagabundo”, mientras que el hermano Masseo “era un hombre grande y apuesto”. Así fue que San Francisco apenas logró recoger algunos trozos de pan seco y duro, mientras que el hermano Masseo recogió algunos buenos trozos de pan.
Cuando los dos se reunieron, se sentaron en el suelo y colocaron lo que habían recogido en una piedra. Al ver los trozos de pan recogidos por el fraile, Francisco dijo: “Hermano Masseo, no somos dignos de este gran tesoro”. El fraile, asombrado, le contestó: “Padre Francisco, ¿cómo se puede hablar de tesoro donde hay tanta pobreza y faltan hasta las cosas necesarias?”. Francisco respondió: “Es precisamente esto lo que considero un gran tesoro, porque no hay nada, pero lo que tenemos nos lo da la Providencia que nos ha dado este pan”. Esta es la enseñanza que nos da san Francisco: saber contentarse con lo poco que tenemos y compartirlo con los demás.
Estamos en la Porciúncula, una de las pequeñas iglesias que san Francisco pensó en restaurar, después de que Jesús le pidiera “reparar su casa”. En aquel momento, nunca habría pensado que el Señor le pediría que diera su vida para renovar no la iglesia hecha de piedras, sino la de las personas, de los hombres y mujeres que son las piedras vivas de la Iglesia. Y si estamos hoy aquí es precisamente para aprender de lo que hizo san Francisco. Le gustaba pasar mucho tiempo en esta pequeña iglesia rezando. Se reunía aquí en silencio y escuchaba al Señor, lo que Dios quería de él. También nosotros hemos venido aquí para esto: queremos pedirle al Señor que escuche nuestro grito, que escuche nuestro grito y que venga en nuestra ayuda. No olvidemos que la primera marginación que sufren los pobres es la espiritual. Por ejemplo, muchas personas y jóvenes encuentran tiempo para ayudar a los pobres y llevarles comida y bebidas calientes. Esto es muy bueno y doy gracias a Dios por su generosidad. Pero sobre todo me alegro cuando oigo que estos voluntarios se paran a hablar con la gente, y a veces rezan con ellos... Así, nuestro estar aquí, en la Porciúncula, nos recuerda la compañía del Señor, que nunca nos deja solos, siempre nos acompaña en cada momento de nuestra vida. El Señor está hoy con nosotros. Nos acompaña, en la escucha, en la oración y en los testimonios dados: es Él, con nosotros.
Hay otro hecho importante: aquí, en la Porciúncula, san Francisco acogió a santa Clara, a los primeros frailes y a muchos pobres que acudían a él. Con sencillez los recibió como hermanos y hermanas, compartiendo todo con ellos. Esta es la expresión más evangélica que estamos llamados a hacer nuestra: la acogida. Acoger significa abrir la puerta, la de la casa y la del corazón, y dejar entrar a quien llama. Y que se sienta a gusto, no con temor, no, a gusto, libre. Donde hay un verdadero sentido de la fraternidad, hay también una experiencia sincera de acogida. Cuando, por el contrario, hay miedo al otro, desprecio por su vida, entonces nace el rechazo o, peor aún, la indiferencia: mirar para otro lado. La acogida genera un sentimiento de comunidad; el rechazo, por el contrario, se cierra en el propio egoísmo. A la Madre Teresa, que hizo de su vida un servicio a la hospitalidad, le gustaba decir: “¿Cuál es la mejor bienvenida? La sonrisa. La sonrisa”. Compartir una sonrisa con alguien necesitado es bueno para ambos, para el otro y para mí. La sonrisa como expresión de simpatía, de ternura. Y entonces la sonrisa te envuelve, y no puedes distanciarte de la persona a la que has sonreído.
Les doy las gracias, porque han venido aquí desde tantos países diferentes para vivir esta experiencia de encuentro y de fe. Quiero dar las gracias a Dios, que dio esta idea de la Jornada de los Pobres. Una idea nacida de una manera bastante extraña, en una sacristía. Estaba a punto de celebrar la misa y uno de ustedes, se llama Étienne —¿lo conocen? Es un enfant terrible— Étienne me dio la sugerencia: “Hagamos una Jornada de los Pobres”. Salí y sentí que el Espíritu Santo, en mi interior, me decía que lo hiciera. Así es como empezó: a partir de la valentía de uno de vosotros que tiene el valor de llevar las cosas adelante. Le agradezco su trabajo a lo largo de los años y el de tantos que le acompañan. Y quiero agradecer al cardenal [Barbarin] su presencia: está entre los pobres, él también ha sufrido con dignidad la experiencia de la pobreza, del abandono, de la desconfianza. Y se ha defendido con el silencio y la oración. Gracias, cardenal Barbarin, por su testimonio que edifica a la Iglesia. Decía que hemos venido a encontrarnos: eso es lo primero, ir hacia el otro con el corazón abierto y la mano tendida. Sabemos que cada uno de nosotros necesita al otro, y que incluso la debilidad, si la experimentamos juntos, puede convertirse en una fuerza que mejore el mundo. A menudo, la presencia de los pobres se ve con fastidio y se aguanta; a veces oímos que son los pobres los responsables de la pobreza: ¡un insulto más! Para no hacer un serio examen de conciencia sobre los propios actos, sobre la injusticia de ciertas leyes y medidas económicas, un examen de conciencia sobre la hipocresía de los que quieren enriquecerse sin medida, se echa la culpa a los más débiles.
Ya es hora de que los pobres vuelvan a tener la palabra, porque durante demasiado tiempo sus demandas no han sido escuchadas. Es hora de que se abran los ojos para ver el estado de desigualdad en el que viven tantas familias. Es hora de arremangarse para recuperar la dignidad creando puestos de trabajo. Es hora de volver a escandalizarse ante la realidad de los niños hambrientos, esclavizados, náufragos, víctimas inocentes de todo tipo de violencia. Es hora de que la violencia contra las mujeres se detenga y de que se las respete y no se las trate como mercancías. Es hora de romper el círculo de la indiferencia y descubrir la belleza del encuentro y del diálogo. Es hora de encontrarse. Es la hora del encuentro. Si la humanidad, si los hombres y las mujeres no aprendemos a encontrarnos, nos dirigimos a un final muy triste.
He escuchado atentamente sus testimonios, y les digo gracias por todo lo que han demostrado con valor y sinceridad. Valentía, porque han querido compartirlas con todos nosotros, aunque formen parte de su vida personal; sinceridad, porque se muestran tal y como son y abren sus corazones con el deseo de ser comprendidos. Hay algunas cosas que me han gustado especialmente y que me gustaría retomar de alguna manera, para hacerlas aún más mías y que se instalen en mi corazón. En primer lugar, he captado una gran sensación de esperanza. La vida no siempre ha sido amable con ustedes, es más, a menudo les ha mostrado una cara cruel. La marginación, el sufrimiento de la enfermedad y la soledad, la falta de muchos medios necesarios no les ha impedido mirar con ojos llenos de gratitud las pequeñas cosas que les han permitido resistir.
Resistir. Esta es la segunda impresión que he recibido y proviene de la esperanza. ¿Qué significa resistir? Tener la fuerza de seguir adelante a pesar de todo, de ir a contracorriente. La resistencia no es una acción pasiva, al contrario, requiere el valor de emprender un nuevo camino sabiendo que dará sus frutos. Resistir significa encontrar razones para no rendirse ante las dificultades, sabiendo que no las vivimos solos sino juntos, y que solo juntos podemos superarlas. Resistir a toda tentación de abandonar y caer en la soledad y la tristeza. Resistir, aferrándose a la pequeña o escasa riqueza que podamos tener. Pienso en la chica de Afganistán, con su frase lapidaria: mi cuerpo está aquí, mi alma está allá. Resistir con la memoria, hoy. Pienso en la madre rumana que habló al final: dolor, esperanza y sin salida, pero fuerte esperanza en sus hijos que la acompañan y le devuelven la ternura que recibieron de ella.
Pidamos al Señor que nos ayude a encontrar siempre la serenidad y la alegría. Aquí, en la Porciúncula, san Francisco nos enseña la alegría que supone mirar a los que nos rodean como compañeros de viaje que nos comprenden y nos apoyan, igual que nosotros lo hacemos con él o ella. Que este encuentro abra los corazones de todos nosotros para ponernos a disposición de los demás; que abra nuestros corazones para hacer de nuestras debilidades una fuerza que nos ayude a seguir en el camino de la vida, para transformar nuestra pobreza en una riqueza a compartir, y así mejorar el mundo.
La Jornada de los Pobres. Gracias a los pobres que abren sus corazones para darnos su riqueza y sanar nuestros corazones heridos. Gracias por este valor. Gracias, Étienne, por ser dócil a la inspiración del Espíritu Santo. Gracias por estos años de trabajo; ¡y también por la “terquedad” de traer el Papa a Asís! Gracias. Gracias, Eminencia, por su apoyo, por su ayuda a este movimiento de Iglesia —decimos “movimiento” porque se mueven— y por su testimonio. Y gracias a todos. Los llevo en mi corazón. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí, porque tengo mis pobrezas, ¡y muchas! Gracias.
_________________________________________________
VISITA AL PROTOMONASTRIO DE SANTA CLARA
[Antes del encuentro en la basílica de Santa María de los Ángeles, el Pontífice visitó a la comunidad de clarisas en el protomonasterio de Santa Clara]
Siempre hacen fiesta: esta es una verdadera Clarisa... Siempre. Porque san Agustín decía al respecto que hay que estar siempre atento. Decía: “Tengo miedo de que el Señor pase y no me dé cuenta de que está pasando”. Esta atención del Espíritu, y también de ustedes, de la esposa que siempre está esperando que pase el Señor. Esto es hermoso, para estar atentos. El alma atenta, no el alma dispersa por todas partes, no, atenta, esperando al Señor. Me gusta cuando encuentro contemplativas que están atentas.
Y para estar atentas, hay que tener tres cosas en paz.
Tener paz en la cabeza. Porque a veces, ya sabes, la cabeza da vueltas... Siempre hay gente, yo también, todo el mundo, con la tentación de estar en todas partes, vigilando... De pequeño, recuerdo que en el barrio había una señora a la que llamaban “la ventanera”, porque se pasaba todo el día detrás de la reja de la ventana mirando lo que pasaba. No, esa atención no es necesaria, porque está distraída en lo que está sucediendo. Sino la atención de la mente que está limpia, está atenta a lo que sucede, porque piensa bien. Por ejemplo, una mente que piensa bien es una mente que no pierde el tiempo en pensamientos para cotillear de los demás. Tiene buena opinión de la gente. Para pensar mal ya está el demonio, ¿no?, él solo se basta. La mente serena.
En segundo lugar, para estar atentos al Señor, el corazón sereno. Volver siempre al principio de la vocación: ¿por qué fui llamado? ¿Para hacer carrera? ¿Para llegar a ese cargo, a ese otro? No. Para amar y dejarme amar. Y volver siempre a ese principio de la vocación. Cada uno de nosotros tiene el principio de su vocación en su corazón. Volver con el recuerdo, y así fijar el corazón con lo que el corazón sentía en ese momento. La alegría de seguir a Jesús, de acompañarlo.
Y luego, la serenidad de las manos. Es cierto que para rezar hay que ponerse así [hace el gesto de las manos unidas]; pero las manos también deben moverse para trabajar. Para decir: un hombre consagrado, una mujer consagrada que no trabaja, que no coma. Esto es lo que dice Pablo en una Carta a los Tesalonicenses: el que no trabaje, que no coma.
Mente, corazón y manos, siempre haciendo lo que tienen que hacer, y no haciendo otras cosas.
Y así, yo diría, que existe el equilibrio del hombre consagrado, de la mujer consagrada, de las hermanas. Es un equilibrio apasionado, no es un equilibrio frío: está lleno de amor y pasión. Y es fácil darse cuenta cuando el Señor pasa, y no dejarlo pasar sin escuchar lo que quiere decir. Este es vuestro trabajo. Llevan sobre sus hombros los problemas de la Iglesia, los dolores de la Iglesia y también —me atrevería a decir— los pecados de la Iglesia, nuestros pecados, los pecados de los obispos, somos obispos pecadores, todos nosotros; los pecados de los sacerdotes; los pecados de las almas consagradas... Y los llevan ante el Señor: “Son pecadores, pero déjalo, perdónalos”, siempre con la intercesión por la Iglesia.
El peligro no está en ser pecadores. Si ahora preguntara: “¿Quién de vosotras no peca?”, nadie hablaría. Lo decimos: todos somos pecadores. El peligro es que el pecado se vuelva habitual, como una actitud normal; porque cuando el pecado, una actitud pecaminosa se vuelve así, ya no es pecado, se convierte en corrupción. Y el corrupto es incapaz de pedir perdón, incapaz de darse cuenta de que ha hecho mal. El camino de la corrupción sólo tiene un billete de ida, difícilmente de vuelta. En cambio, la vida de los pecadores siente la necesidad de pedir perdón. Nunca perder ese sentimiento de necesidad de pedir perdón, siempre.
¿Qué significa esto? Que somos pecadores, que no somos corruptos. Si en un momento dado alguien dice: “No, no siento que tenga que pedir perdón”, cuidado: estás entrando en el camino de la corrupción. Pedir que la Iglesia no se corrompa, ¡porque la corrupción de la Iglesia es fea! Es de “alta calidad”: ¡los sacerdotes, obispos y monjas corruptos son de la más alta calidad! Pensemos en esas monjas jansenistas, por ejemplo, en Port Royal: eran tan puras como los ángeles, pero decían que eran tan soberbias como los demonios. Esto es corrupción de la más alta calidad, la corrupción de la gente buena. Hay un dicho que dice: “Corruptio optimi pésima”, es decir, la corrupción de quien es mejor es pésima, es la peor. Siempre con la humildad de sentirse pecador, porque el Señor siempre perdona, mira para otro lado. Lo perdona todo.
Un confesor que estaba en Buenos Aires, de 92 años —todavía confiesa, con 94 años, siempre tiene cola en el confesionario, es capuchino, tiene cola de gente, cola de hombres, mujeres, niños, jóvenes, trabajadores, sacerdotes, obispos, monjas, todo, todo el rebaño del pueblo de Dios va a confesarse con él porque es un buen confesor...—, vino un día vino al palacio episcopal, todavía no era tan viejo, debía tener 84 años, se acercó y me dijo: “Sabes —me trataba de tú, trataba de tú a todos— sabes, hay un problema...” —“Dime, dime” —“Es que a veces me siento mal porque perdono demasiado... Y siento algo por dentro...”. Era un hombre de alta oración, de alta contemplación. “Y dime, ¿qué haces, Luigi, cuando te sientes así?” —“Eh, voy a la capilla y rezo, y digo: ‘Señor, perdóname, porque he perdonado demasiado’” –—“¿Pero eres un hombre de manga ancha?” —“No, no, yo digo las cosas serias, pero perdono porque siento el impulso de perdonar”. Una vez le dije, no en ese momento, sino antes: “¿Pero a veces te acuerdas de no haber perdonado?”. —“No, no me acuerdo”. Es un buen confesor, ¿no? “¿Y qué haces tú?” —“Entro en la capilla, miro el tabernáculo: ‘Señor, perdóname, he perdonado demasiado’. Pero en un momento dado le digo: ‘Pero ten cuidado: ¡porque fuiste tú quien me dio el mal ejemplo!’”. Dios lo perdona todo. Sólo pide nuestra humildad para pedir perdón. Por eso es importante no perder esta costumbre de pedir perdón, que es una virtud. En cambio, los corruptos la pierden. ¡Pecadores sí, corruptos no!
Me preguntaba: ¿pero la Virgen ha pedido alguna vez perdón? La Inmaculada Concepción... Es una cuestión teológica que hay que preguntar a las monjas... Pero no creo que la Virgen estuviera siempre “por encima de sí misma”: para las cosas pequeñas, en las que creía haberse equivocado, ciertamente pedía perdón al Señor, aunque no fueran objetivas, pero así era. Pienso, por ejemplo, en aquel viaje desde Jerusalén, donde el muchacho se había escapado y se quedó allí: ¡pero cuántas veces pidió perdón! “Debería haber estado más cerca...”. Hay cosas así en la vida, ¿no? ¿Por qué digo esto, esta pregunta? Porque incluso la persona más perfecta debe tener el corazón abierto para pedir perdón, siempre. Eso es lo más hermoso, ser perdonado.
Ayer por la tarde estuve con un grupo de jóvenes que trabajan en la predicación del Evangelio a los jóvenes de hoy. También los artistas jóvenes, los de las bandas que hacen estas cosas nuevas, sobre todo en Estados Unidos, en Hollywood, en esa zona. Me mostraron —algunas piezas— con estos jóvenes, algunos de los cuales dicen que no creen ni en sus propias narices... Hicieron la parábola del hijo pródigo: toda la historia de un chico moderno, actual, que despilfarra el dinero de su padre, que se mete en todos los vicios y al final, hablando con un amigo, dice: “No estoy contento, estoy triste, porque echo de menos a papá, echo de menos a papá. He hecho todas estas cosas sucias y he tomado un mal camino que no me ayuda... Pero no me atrevo a ir a casa porque tengo miedo de que mi padre me rechace o me pegue o me insulte... No soy capaz”. Y éste le dice: —“¿Pero no tienes un amigo para ir a sondear un poco a papá: ‘Qué pasaría si tu hijo volviera?’” —“No, no tengo a nadie” —“Pero, si quieres, puedo ir, y le diré que te dé una señal” —“¿Pero qué señal?”. Y hablan de esto. Y al final dice: “Iré, hablaré con tu padre, le diré que tienes ese deseo de pedir perdón y de volver, pero que no sabes si serás bien recibido, y que, si te recibe bien, que ponga un pañuelo blanco en la terraza, para que se vea bien”. Y el hijo se puso en camino, y cuando estaba cerca de la casa, lo vio: ¡vio la casa llena de pañuelos blancos! En otras palabras, nuestras manos no son suficientes para recibir todo lo que Él nos da, incluso cuando somos pecadores y le pedimos perdón. Y la abundancia de nuestro Padre es así: nos espera con la casa vestida de muchos pañuelos blancos. Es más generoso.
Recuerdo, volviendo al perdón —me gusta hablar del perdón, porque es algo positivo: más que el pecado, el perdón—, cuando Pedro le preguntó al Señor: “¿Pero cuántas veces tengo que perdonar? ¿Está bien siete veces?” — “Setenta veces siete”, es decir, siempre. Es más, el Padre Nuestro nos enseña que perdonar a los demás es una condición para ser perdonados. Ustedes, en capítulo, por ejemplo —pasará, no creo que aquí, pero pensemos en otro convento—, una de ustedes está enfadada, tiene un poco de cara de vinagre, digámoslo así, “porque me enfadé con aquella otra, pero que me pida perdón porque fue ella...”. Todos conocemos las pequeñas cosas de la comunidad, yo también he estado en la comunidad y sé cómo es la comunidad. Incluso en la Curia pasan estas cosas... ¡Pero da el primer paso! Sonríe, sólo sonríe Es un hermoso día…
No sé si lo mencioné la otra vez: Teresita. Cuando tenía que salir del coro, antes de la cena, diez minutos antes, para llevar a la madre San Pedro al refectorio porque la pobre cojeaba de todo; estaba un poco impaciente, y si Teresita la tocaba le decía: “¡No me toques! Si me tocas es un pecado”. A veces se da esta amargura. ¿Y qué hacía Teresita? Una sonrisa, siempre. La hacía pasar, la sentaba, le cortaba el pan, todo, para que cuando llegaran las otras hermanas estuviera todo listo para empezar a cenar. Y una vez, la queja de la madre San Pedro fue tan fuerte, que Teresita escuchó la música de un baile [en la casa contigua al monasterio] y dijo: “Hay gente bailando, gente feliz, gente disfrutando... Pero yo no cambio esto por aquello, para mí esto es más hermoso”. La belleza de la caridad fraterna.
Y esta vivencia de la caridad es tener el corazón abierto, las manos abiertas, la mente abierta para el encuentro con el Señor, para que Él no pase de largo y yo no me dé cuenta.
Bueno. Algunas estaréis pensando: “¿Cuándo va a parar este cura... es el sermón de la Cuaresma?”. Se lo agradezco. Piensen en la iglesia. Piensen en los ancianos, en los abuelos, que suelen ser “material de descarte”: no quieren tenerlos en la familia porque son molestos y los ponen en algún sitio... Piensen en las familias, en lo que tienen que trabajar los padres para llegar, muchas veces, a fin de mes, para tener lo suficiente para comer. Recen por las familias para que sepan educar bien a sus hijos. Piensen en los niños, en los jóvenes y en las muchas amenazas de la mundanidad que tanto daño hacen. Y recen por la Iglesia. Piensen en las monjas, en las mujeres consagradas como ustedes, en las que deben trabajar en las escuelas y en los hospitales. Piensen en los sacerdotes. Teresita entró en el Carmelo para rezar por los sacerdotes: lo necesitamos, lo necesitamos. Recen para que sepamos ser pastores y no jefes de oficina: que los sacerdotes sean obispos, sacerdotes, tengan esta pastoral, para ser pastores.
No se me ocurre nada más que decir. Creo que el sermón de Cuaresma fue largo. Muchas gracias.
Copyright © Dicasterio para la Comunicación