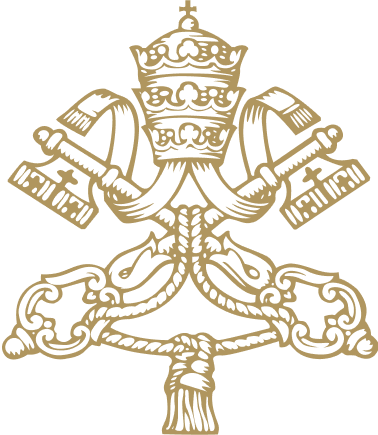MENSAJE DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
PARA LA XIII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
«El Espíritu Santo os lo enseñará todo» (cf. Jn 14, 26)
Queridos jóvenes amigos:
1. «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio, desde el primer día hasta hoy; firmemente convencido de que, quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús» (Flp 1, 3-6),
Os saludo con las palabras del apóstol Pablo, «pues os llevo en mi corazón» (Flp 1, 7). Sí; como os aseguré en la reciente e inolvidable Jornada mundial de la juventud, celebrada en París, el Papa piensa en vosotros y os quiere mucho, os tiene en su mente cada día con gran afecto y os acompaña con su oración, se fía y cuenta con vosotros, con vuestro compromiso cristiano y con vuestra colaboración en la causa del Evangelio.
2. Como sabéis, el segundo año de la fase preparatoria para el gran jubileo comienza con el primer domingo de Adviento, y «se dedicará de modo particular al Espíritu Santo y a su presencia santificadora dentro de la comunidad de los discípulos de Cristo» (Tertio millennio adveniente, 44). Con vistas a la celebración de la próxima Jornada mundial de la juventud, os invito a mirar, en comunión con toda la Iglesia, al Espíritu del Señor, que renueva la faz de la tierra (cf. Sal 104, 30).
En efecto, «la Iglesia no puede prepararse al cumplimiento bimilenario "de otro modo, si no es por el Espíritu Santo. Lo que en la plenitud de los tiempos se realizó por obra del Espíritu Santo, solamente por obra suya puede ahora surgir de la memoria de la Iglesia". El Espíritu, de hecho, actualiza en la Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares la única Revelación traída por Cristo a los hombres, haciéndola viva y eficaz en el ánimo de cada uno» (Tertio millennio adveniente, 44).
Para la próxima Jornada mundial creo oportuno proponer a vuestra reflexión y a vuestra oración estas palabras de Jesús: «El Espíritu Santo os lo enseñará todo» (cf. Jn 14, 26). Nuestro tiempo está desorientado y confundido; a veces, incluso, parece que no conoce la frontera entre el bien y el mal; aparentemente, rechaza a Dios, porque lo desconoce o porque no lo quiere conocer.
En esta situación, es importante que nos dirijamos idealmente al cenáculo para revivir el misterio de Pentecostés (cf. Hch 2, 1-11) y para permitir que el Espíritu de Dios nos lo enseñe todo, poniéndonos en una actitud de docilidad y humildad a su escucha, a fin de aprender la «sabiduría del corazón» (Sal 90, 12) que sostiene y alimenta nuestra vida.
Creer es ver las cosas como las ve Dios, participar de la visión que Dios tiene del mundo y del hombre, de acuerdo con las palabras del Salmo: «Tu luz nos hace ver la luz» (Sal 36, 10). Esta «luz de la fe» en nosotros es un rayo de la luz del Espíritu Santo. En la secuencia de Pentecostés, oramos así: «Oh luz dichosísima, penetra hasta el fondo en el corazón de tus fieles».
Jesús quiso subrayar fuertemente el carácter misterioso del Espíritu Santo: «El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu» (Jn 3, 8). Entonces, ¿es necesario renunciar a entender? Jesús pensaba exactamente lo contrario, pues asegura que el Espíritu Santo mismo es capaz de guiarnos «hasta la verdad completa» (Jn 16, 13).
3. Una luz extraordinaria sobre la tercera Persona de la santísima Trinidad ilumina a los que quieren meditar en la Iglesia y con la Iglesia el misterio de Pascua y de Pentecostés.
Jesús fue «constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos» (Rm 1, 4).
Después de la resurrección, la presencia del Maestro inflama el corazón de los discípulos. «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros?» (Lc 24, 32), dicen los peregrinos que iban camino de Emaús. Su palabra los ilumina: nunca habían dicho con tanta fuerza y plenitud: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20, 28). Los cura de la duda, de la tristeza, del desaliento, del miedo, del pecado; les da una nueva fraternidad; una comunión sorprendente con el Señor y con sus hermanos sustituye al aislamiento y la soledad: «Ve a mis hermanos» (Jn 20, 17).
Durante la vida pública, las palabras y los gestos de Jesús no habían podido llegar más que a unos pocos millares de personas, en un espacio y lugar definidos. Ahora esas palabras y esos gestos no conocen límites de espacio o de cultura. «Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre, derramada por vosotros» (cf. Lc 22, 19-20): basta que sus Apóstoles lo hagan «en conmemoración suya», según su petición explícita, para que él esté realmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo y su sangre, en cualquier parte del mundo. Es suficiente que repitan el gesto del perdón y de la curación, para que él perdone: «A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados» (Jn 20, 23).
Cuando estaba con los suyos, Jesús tenía prisa; le preocupaba el tiempo: «Todavía no ha llegado mi tiempo» (Jn 7, 6); «todavía por un poco de tiempo está la luz entre vosotros» (Jn 12, 35). Después de la resurrección, su relación con el tiempo ya no es la misma; su presencia continúa: «estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20).
Esta transformación en profundidad, extensión y duración, de la presencia de nuestro Señor y Salvador es obra del Espíritu Santo.
4. Y, cuando Cristo resucitado se hace presente en la vida de las personas y les da su Espíritu (cf. Jn 20, 22), cambian completamente, aun permaneciendo, más aún, llegando a ser plenamente ellas mismas. El ejemplo de san Pablo es particularmente significativo: la luz que lo deslumbró en el camino de Damasco hizo de él un hombre más libre de lo que había sido; libre con la libertad verdadera, la del Resucitado ante el que había caído por tierra (cf. Hch 9, 1-30). La experiencia que vivió le permitió escribir a los cristianos de Roma: «Libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad; y el fin, la vida eterna» (Rm 6, 22).
Lo que Jesús comenzó a hacer con los suyos en tres años de vida común, es llevado a plenitud por el don del Espíritu Santo. Antes la fe de los Apóstoles era imperfecta y titubeante, pero después es firme y fecunda: hace caminar a los paralíticos (cf. Hch 3, 1-10), ahuyenta a los espíritu inmundos (cf. Hch 5, 16). Los que, en otro tiempo, temblaban a causa del miedo al pueblo y a las autoridades, afrontan a la muchedumbre reunida en el templo y desafían al Sanedrín (cf. Hch 4, 1-14). Pedro, a quien el miedo a las acusaciones de una mujer había llevado a la triple negación (cf. Mc 14, 66-72), ahora se comporta como la «roca» que Jesús quería (cf. Mt 16, 18). Y también los demás, que hasta ese momento se dedicaban a discusiones motivadas por la ambición (cf. Mc 9, 33), ahora son capaces de ser «un solo corazón y una sola alma» y de ponerlo todo en común (cf. Hch 4, 32). Los mismos que, tan imperfectamente y con tanta dificultad, habían aprendido de Jesús a orar, a amar y a ir a la misión, ahora oran de verdad, aman de verdad y son verdaderos misioneros, verdaderos apóstoles.
Esa es la obra realizada por el Espíritu de Jesús en sus Apóstoles.
5. Lo que sucedió entonces sigue aconteciendo en la comunidad cristiana de hoy. Gracias a la acción de Aquel que es, en el corazón de la Iglesia, la «memoria viva» de Cristo (cf. Jn 14, 26), el misterio pascual de Jesús nos llega y nos transforma. El Espíritu Santo es quien, a través de los signos visibles, audibles y tangibles de los sacramentos, nos permite ver, escuchar y tocar la humanidad glorificada del Resucitado.
El misterio de Pentecostés, como don del Espíritu a cada uno, se actualiza de modo privilegiado con la confirmación, que es el sacramento del crecimiento cristiano y de la madurez espiritual. En ella, cada fiel recibe una profundización de la gracia bautismal y es insertado plenamente en la comunidad mesiánica y apostólica, mientras es «confirmado» en la familiaridad con el Padre y con Cristo, que lo quiere testigo y protagonista de la obra de la salvación.
El Espíritu Santo da al cristiano -cuya vida, de otro modo, correría el riesgo de quedar sujeta únicamente al esfuerzo, a la regla e incluso al conformismo exterior- la docilidad, la libertad y la fidelidad. En efecto, él es «Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor» (Is 11, 2). Sin él, ¿cómo se podría comprender que el yugo de Cristo es suave y su carga ligera? (cf. Mt 11, 30).
El Espíritu Santo infunde audacia; impulsa a contemplar la gloria de Dios en la existencia y en el trabajo de cada día. Estimula a hacer la experiencia del misterio de Cristo en la liturgia, a hacer que la Palabra resuene en toda la vida, con la seguridad de que siempre tendrá algo nuevo que decir; ayuda a comprometerse de por vida, a pesar del miedo al fracaso, a afrontar los peligros y superar las barreras que separan las culturas para anunciar el Evangelio, a trabajar incansablemente por la continua renovación de la Iglesia, sin constituirse en jueces de los hermanos.
6. San Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto, insiste en la unidad fundamental de la Iglesia de Dios, comparable a la unidad orgánica del cuerpo humano en la diversidad de sus miembros.
Queridos jóvenes, una valiosa experiencia de la unidad de la Iglesia, en la riqueza de su diversidad, la vivís siempre que os reunís entre vosotros, especialmente para la celebración eucarística. Es el Espíritu quien lleva a los hombres a comprenderse y acogerse recíprocamente, a reconocerse hijos de Dios y hermanos en camino hacia la misma meta, la vida eterna, a hablar la misma lengua, por encima de las diferencias culturales y raciales.
Participando activamente y con generosidad en la vida de las parroquias, de los movimientos y de las asociaciones, experimentaréis cómo los carismas del Espíritu os ayudan a encontraros con Cristo, a ahondar la familiaridad con él, a realizar y gustar la comunión eclesial.
Hablar de la unidad lleva a evocar con dolor la situación actual de separación entre los cristianos. Precisamente por ello, el ecumenismo constituye una de las tareas prioritarias y más urgentes de la comunidad cristiana: «En esta última etapa del milenio, la Iglesia debe dirigirse con una súplica más sentida al Espíritu Santo, implorando de él la gracia de la unidad de los cristianos. (...) Sin embargo, somos todos conscientes de que el logro de esta meta no puede ser sólo fruto de esfuerzos humanos, aun siendo éstos indispensables. La unidad, en definitiva, es un don del Espíritu Santo. (...) La cercanía del final del segundo milenio anima a todos a un examen de conciencia y a oportunas iniciativas ecuménicas» (Tertio millennio adveniente, 34). También a vosotros, queridos jóvenes, encomiendo esta preocupación y esta esperanza, como compromiso y como tarea.
El Espíritu Santo es, asimismo, quien estimula la misión evangelizadora de la Iglesia. Antes de la Ascensión, Jesús había dicho a los Apóstoles: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8). Desde entonces, bajo el impulso del Espíritu, los discípulos de Jesús siguen estando presentes en los caminos del mundo para anunciar a todos los hombres la palabra que salva. Entre éxitos y fracasos, entre grandeza y miseria, con el poder del Espíritu que actúa en la debilidad humana, la Iglesia descubre toda la amplitud y la responsabilidad de su misión universal.
Para poderla cumplir, apela también a vosotros, a vuestra generosidad y a vuestra docilidad al Espíritu de Dios.
7. El don del Espíritu hace actual y posible para todos el antiguo mandato de Dios a su pueblo: «Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo» (Lv 19, 2). Llegar a ser santos parece una meta ardua, reservada a personas totalmente excepcionales, o destinada a quien quiera permanecer ajeno a la vida y a la cultura de su tiempo. Sin embargo, llegar a ser santos es don y tarea arraigados en el bautismo y en la confirmación, encomendados a todos en la Iglesia, en todo tiempo. Es don y tarea de los laicos, de los religiosos y de los ministros sagrados, en el ámbito privado y en el público, en la vida de cada uno y en la de las familias y comunidades.
Pero, dentro de esta vocación común, que a todos llama no a acomodarse al mundo sino a la voluntad de Dios (cf. Rm 12, 2), son diversos los estados de vida y múltiples las vocaciones y las misiones.
El don del Espíritu está en la base de la vocación de cada uno. Está en la raíz de los ministerios consagrados del obispo, del presbítero y del diácono, que están al servicio de la vida eclesial. También él es quien forma y modela el alma de los llamados a una vida de especial consagración, configurándolos a Cristo casto, pobre y obediente. El mismo Espíritu, que por el sacramento del matrimonio envuelve y consagra la unión de los esposos, infunde fuerza y sostiene la misión de los padres, llamados a hacer de la familia la primera y fundamental realización de la Iglesia. Por último, con el don del Espíritu se alimentan todos los demás servicios -la educación cristiana y la catequesis, la asistencia a los enfermos y a los pobres, la promoción humana y el ejercicio de la caridad- orientados a la edificación y animación de la comunidad. En efecto, «a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común» (1 Co 12, 7).
8. Así pues, es deber irrenunciable de cada uno buscar y reconocer, día tras día, el camino por el que el Señor le sale personalmente al encuentro. Queridos amigos, planteaos seriamente la pregunta sobre vuestra vocación, y estad dispuestos a responder al Señor que os llama a ocupar el lugar que tiene preparado para vosotros desde siempre.
La experiencia enseña que, en esta obra de discernimiento, ayuda mucho un director espiritual: elegid una persona competente y recomendada por la Iglesia, que os escuche y acompañe a lo largo del camino de la vida, que esté a vuestro lado tanto en las opciones difíciles como en los momentos de alegría. El director espiritual os ayudará a discernir las inspiraciones del Espíritu Santo y a progresar por una senda de libertad: libertad que se ha de conquistar mediante una lucha espiritual (cf. Ef 6, 13-17), y que se ha de vivir con constancia y perseverancia.
La educación en la vida cristiana no se limita a favorecer el desarrollo espiritual de la persona, aunque la iniciación en una vida de oración sólida y regular sigue siendo el principio y el fundamento del edificio. La familiaridad con el Señor, cuando es auténtica, lleva necesariamente a pensar, a elegir y a actuar como Cristo pensó, eligió y actuó, poniéndoos a su disposición para proseguir la obra salvífica.
Una «vida espiritual», que pone en contacto con el amor de Dios y reproduce en el cristiano la imagen de Jesús, puede curar una enfermedad de nuestro siglo, superdesarrollado en la racionalidad técnica y subdesarrollado en la atención al hombre, a sus expectativas y a su misterio. Urge reconstituir un universo interior, inspirado y sostenido por el Espíritu, alimentado de oración y orientado a la acción, de manera que sea bastante fuerte como para resistir a las múltiples situaciones en las que conviene conservar la fidelidad a un proyecto, en vez de seguir o acomodarse a la mentalidad corriente.
9. María, a diferencia de los discípulos, no esperó la Resurrección para vivir, orar y actuar en la plenitud del Espíritu. El Magníficat expresa toda la oración, todo el celo misionero, toda la alegría de la Iglesia de Pascua y de Pentecostés (cf. Lc 1, 46-55).
Cuando, llevando hasta el extremo la lógica de su amor, Dios elevó a la gloria del cielo a María en cuerpo y alma, se realizó el último misterio: ella, que Jesús crucificado había dado como madre al discípulo a quien amaba (cf. Jn 19, 26-27), vive ya su presencia materna en el corazón de la Iglesia, al lado de cada uno de los discípulos de su Hijo, y participa de una manera única en la eterna intercesión de Cristo para la salvación del mundo.
A ella, Esposa del Espíritu, encomiendo la preparación y la celebración de la XIII Jornada mundial de la juventud, que viviréis este año en vuestras Iglesias particulares, en torno a vuestros pastores.
A ella, Madre de la Iglesia, juntamente con vosotros, me dirijo con las palabras de san Ildefonso de Toledo:
«Te suplico encarecidamente, oh Virgen santa,
que yo reciba a Jesús por aquel Espíritu
por obra del cual tú misma engendraste a Jesús.
Que mi alma reciba a Jesús por aquel Espíritu,
por obra del cual tu carne concibió al mismo Jesús.
Que yo ame a Jesús en aquel mismo Espíritu,
en el que tú lo adoras como Señor y lo contemplas como Hijo».
(De virginitate perpetua sanctae Mariae, XII: PL 96,106).
Os bendigo a todos de corazón.
Vaticano, 30 de noviembre de 1997, primer domingo de Adviento
IOANNES PAULUS PP. II
Copyright © Dicasterio para la Comunicación