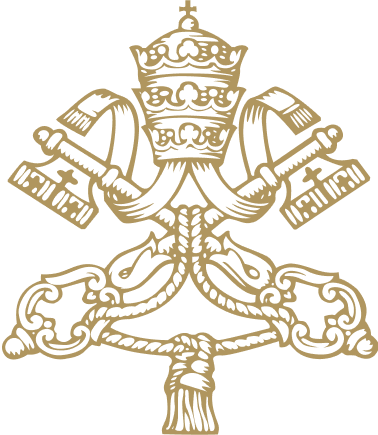DISCURSO DEL PAPA JUAN PABLO II
A CINCO MIL EMPLEADAS DE HOGAR
Domingo 29 de abril de 1979
Queridísimas hermanas en el Señor:
¡Grande es mi alegría al encontrarme esta tarde con vosotras! En verdad, no podía faltar este encuentro tan singular y tan importante con el Vicario de Cristo!
Con ocasión del décimo congreso nacional, convocado por la Asociación profesional italiana de empleadas del hogar, que tendrá lugar estos días en Frascati, habéis deseado esta audiencia para dar comienzo a vuestras discusiones sobre el tema: “El trabajo doméstico en la economía italiana y en la familia”.
Agradecido por esta devota idea vuestra, os doy mi más cordial bienvenida y mi saludo más afectuoso, y quiero saludar en vosotras a todas vuestras compañeras y amigas, empleadas de hogar de Italia y de todo el mundo.
Doy las gracias sentidamente a la Presidenta nacional de la Asociación, juntamente con la Presidenta romana, por la ocasión que se me ofrece de conversar con vosotras, para escuchar vuestros problemas específicos, vuestras dificultades personales, vuestros ideales, las metas que queréis alcanzar.
Vuestras personas representan el trabajo oculto, y no obstante necesario e indispensable; el trabajo sacrificado y no llamativo, que no goza de aplausos y a veces no recibe siquiera reconocimiento y gratitud; el trabajo humilde, repetido, monótono y, por eso, heroico de un conjunto innumerable de madres y de mujeres jóvenes, que con su esfuerzo cotidiano contribuyen al presupuesto económico de tantas familias y resuelven tantas situaciones difíciles y precarias, ayudando a los padres lejanos o a los hermanos necesitados.
El Papa, que ha conocido las estrecheces de la vida, está con vosotras, os comprende, os estima, os acompaña en vuestras aspiraciones y en vuestras esperanzas, y desea de corazón que el congreso, en el que se tratarán vuestros problemas, ponga de relieve cada vez más vuestras justas exigencias y vuestras responsabilidades inderogables. Pero habéis venido aquí, a la casa del Padre, también para recibir del Vicario de Cristo una exhortación particular, y yo con sencillez y familiaridad, pero con profundo afecto, os diré algunas palabras que puedan serviros de “viático” durante el congreso y después también durante toda la vida.
1. Ante todo, os digo con la solicitud de mi ministerio apostólico; ¡os sirva de consuelo la fe en Jesucristo!
Hay muchos y hermosos consuelos humanos en la vida y el progreso los ha aumentado y perfeccionado, y debemos saberlos valorar y gozar justa y santamente. Pero el consuelo supremo es y debe ser todavía y siempre la presencia de Jesús en nuestra vida. Jesús, el divino Redentor, ha penetrado en las vicisitudes humanas, se ha puesto a nuestro lado, para caminar con nosotros en cada sendero de la existencia, para acoger nuestras confidencias, para iluminar nuestros pensamientos, para purificar nuestros deseos, para consolar nuestras tristezas.
Es particularmente conmovedor meditar en la actitud de Jesús hacia la mujer: se mostró audaz y sorprendente para aquellos tiempos, cuando, en el paganismo, la mujer era considerada objeto de placer, de mercancía y de trabajo, y, en el judaísmo, estaba marginada y despreciada.
Jesús mostró siempre la máxima estima y el máximo respeto por la mujer, por cada mujer, y en particular fue sensible hacia el sufrimiento femenino. Traspasando las barreras religiosas y sociales del tiempo, Jesús restableció a la mujer en su plena dignidad de persona humana ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo no recordar sus encuentros con Marta y María (Lc 10, 38-42), con la Samaritana (Jn 4, 1-42), con la viuda de Nain (Lc 7, 11-17), con la mujer adúltera (Jn 8, 3-9) con la hemorroisa (Mt 9, 20-22), con la pecadora en casa de Simón el fariseo (Lc 7, 36-50) ? El corazón vibra de emoción al sólo enumerarlos. ¿Y cómo no recordar, sobre todo, que Jesús quiso asociar algunas mujeres a los Doce (Lc 8, 2-3), que le acompañaban y servían y fueron su consuelo durante la vía dolorosa hasta el pie de la cruz? Y después de la resurrección Jesús se apareció a las piadosas mujeres y a María Magdalena, encargándole anunciar a los discípulos su resurrección (Mt 28, 8).
Deseando encarnarse y entrar en nuestras historia humana, Jesús quiso tener una Madre, María Santísima, y elevó así a la mujer a la cumbre más alta y admirable de la dignidad, Madre de Dios encarnado, Inmaculada, Asunta, Reina del cielo y de la tierra. ¡Por eso, vosotras, mujeres cristianas, debéis anunciar, como María Magdalena y las otras mujeres del Evangelio debéis testimoniar que Cristo ha resucitado verdaderamente, que El es nuestro verdadero y único consuelo! Tened, pues, cuidado de vuestra vida interior, reservándoos cada día un pequeño oasis de tiempo para meditar y rezar.
2. En segundo lugar, os digo: ¡sea vuestro ideal la dignidad de la mujer y de su misión!
Es triste ver cómo la mujer en el curso de los siglos ha sido tan humillada y maltratada. ¡Sin embargo, debemos estar convencidos de que la dignidad del hombre, como la de la mujer, se encuentra de modo total y exhaustivo sólo en Cristo!
Hablando a las mujeres italianas, inmediatamente después de la guerra, decía mi venerado predecesor Pío XII: “En su dignidad personal de hijos de Dios, el hombre y la mujer son absolutamente iguales, como también respecto al fin último de la vida humana, que es la unión eterna con Dios en la felicidad del cielo. Es gloria imperecedera de la Iglesia el haber restituido a su lugar y a su debido honor esta verdad y haber liberado a la mujer de una servidumbre degradante, contraria a la naturaleza”. Y, bajando a lo concreto, añadía: “La mujer ha de concurrir con el hombre al bien de la civitas, en la que es igual a él en dignidad. Cada uno de los dos sexos debe tomar la parte que le corresponde según su naturaleza, su índole, sus aptitudes físicas, intelectuales y morales. Ambos tienen el derecho y el deber de cooperar al bien total de la sociedad, de la patria; pero es claro que, si el hombre por temperamento se siente más inclinado a ocuparse en los asuntos exteriores, en los negocios públicos, la mujer posee, generalmente hablando, mayor perspicacia y tacto más fino para conocer y resolver los problemas delicados de la vida doméstica y familiar, base de toda la vida social; lo que no quita para que algunas sepan dar pruebas de gran pericia incluso en cualquier campo de la actividad pública” (Alocución del 21 de octubre de 1945). Esta ha sido también la enseñanza del Concilio Vaticano II y el magisterio continuo e insistente de Pablo VI (cf. p. e., las intervenciones para el año internacional de la mujer: AAS 57 (1975); AAS 68 (1976). Esta doctrina, tan clara y equilibrada, da pie para insistir también en el valor y la dignidad del trabajo doméstico.
Ciertamente, este trabajo debe ser mirado, no como una imposición implacable e inexorable, como una esclavitud; sino como una opción libre, consciente, querida, que realiza plenamente a la mujer en su personalidad y en sus exigencias. En efecto, el trabajo doméstico es parte esencial en el buen ordenamiento de la sociedad y tiene un influjo enorme en la colectividad; exige una dedicación continua y total y por lo tanto, es una ascética cotidiana, que requiere paciencia, dominio de sí mismo, clarividencia, creatividad, espíritu de aceptación, ánimo en los imprevistos, y colabora también a producir ganancia y riqueza, bienestar y valor económico.
De aquí nace además la dignidad de vuestro trabajo de colaboradoras familiares: ¡no es una humillación vuestra tarea, sino una consagración! Efectivamente, vosotras colaboráis directamente a la buena marcha de la familia; y ésta es una gran tarea, se diría casi una misión, para la que son necesarias una preparación y una madurez adecuadas, para ser competentes en las diversas actividades domésticas, para racionalizar el trabajo y conocer la psicología familiar, para aprender la llamada “pedagogía del esfuerzo”, que hace organizar mejor los propios servicios, y también para ejercitar la necesaria función educadora. Es todo un mundo importantísimo y precioso que se abre cada día a vuestros ojos y a vuestras responsabilidades. ¡Por eso, va mi aplauso a todas las mujeres comprometidas en la actividad doméstica y a vosotras, colaboradoras familiares, que aportáis vuestro ingenio y vuestra fatiga para el bien de la casa!
3. Finalmente, os digo además: ¡sed sembradoras de bondad!
En tantos años de justas reivindicaciones y de respeto más acentuado a la persona, habéis visto reconocidos vuestros derechos, se han fijado las normas para la retribución. alojamiento, cuidado y asistencia en la enfermedad, la previsión, el descanso semanal y anual, las justas indemnizaciones, el certificado de trabajo, etc. Aún quedan muchas cosas por hacer, muchas realidades que afrontar; y vosotras las estudiaréis en vuestro congreso, especialmente para la defensa de los derechos y de la personalidad de las colaboradoras provenientes del extranjero. Pero yo querría exhortaros a trabajar, sobre todo, con amor en las familias en las que sois tomadas. Vivimos tiempos difíciles y complicados. Fenómenos grandiosos y que no se pueden eliminar, como la industrialización, el urbanismo, la culturización, la internacionalización de las relaciones, la inestabilidad afectiva, la precocidad intelectual, han traído el desorden a las familias, a las que vosotras podéis llevar, con vuestra presencia, serenidad, paz, esperanza, alegría, consuelo, estímulo para el bien, especialmente donde se encuentran personas ancianas, enfermas, que sufren, niños minusválidos, jóvenes desorientados o desorientados o descaminados. ¡Ningún código os prescribe la sonrisa! Pero vosotras la podéis dar; podéis ser levadura de bondad en la familia. Recordad lo que ya escribía San Pablo a los primeros cristianos: “Todo cuanto hacéis de palabra o de obra hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él” (Col 3, 17). “Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como obedeciendo al Señor y no a los hombres, teniendo en cuenta que del Señor recibiréis por recompensa la herencia” (Col 3, 23-24). ¡Amad vuestro trabajo! ¡Amad a las personas con quienes colaboráis! ¡Del amor y de la bondad nacen también vuestra alegría y vuestra satisfacción!
Os asista Santa Zita, vuestra celeste Patrona, que se santificó sirviendo humildemente con amor y dedicación total.
Os ayude y conforte, sobre todo, María, que se consagró totalmente al cuidado de la familia, dando ejemplo y enseñando dónde están los valores auténticos.
Os acompañe mi propiciadora bendición apostólica.
Copyright © Dicasterio para la Comunicación