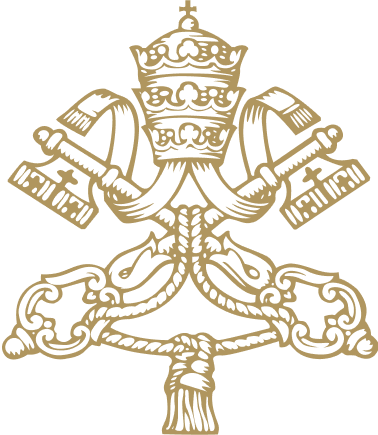PALABRAS DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
A LA COMUNIDAD CATÓLICA DE ANKARA
Capilla de San Pablo, Embajada de Italiana en Ankara
Jueves 29 de noviembre de 1979
Queridos hermanos e hijos, queridos amigos:
1. Es una gran alegría para mí, Sucesor de San Pedro en el Colegio Apostólico y en la Sede de Roma, dirigirme hoy a vosotros con las mismas palabras que dirigía San Pedro, hace 19 siglos, a los cristianos que entonces se encontraban, como hoy, en esta tierra, en pequeña minoría, "extranjeros de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia...: la gracia y la paz os sean multiplicadas" (1 Pe 1, 1-2).
Como Pedro, quisiera dar gracias ante todo por la esperanza viva que hay en vosotros y que viene de Cristo resucitado; quisiera exhortar a cada uno de vosotros a ser agradecidos a Dios y firmes en la fe, como "hijos de obediencia", manteniendo puras vuestras almas en la obediencia a la verdad, en una fraternidad sincera, con una conducta ejemplar entre los gentiles, para que viendo vuestras obras buenas glorifiquen a Dios (cf. ib., 1, 3. 14. 22; 2, 12).
El Apóstol se preocupaba también de recordar la lealtad hacia las autoridades civiles: "Comportaos como libres y no como quien tiene la libertad cual cobertura de la maldad, sino como siervos de Dios" (ib., 2, 16).
Sí, quisiera invitaros a considerar, como particularmente vuestra, esta Carta escrita a quienes os han precedido en esta tierra, a leerla atentamente, a meditar cada una de sus afirmaciones. En este momento, llamo vuestra atención sobre una de sus exhortaciones: "Estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere; pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia" (ib., 3, 15-16).
2. Estas palabras son la regla de oro para las relaciones y contactos, que el cristiano debe tener con sus conciudadanos de distinta fe. Hoy vosotros, cristianos residentes en Turquía, tenéis la suerte de vivir en el marco de un Estado moderno, que prevé para todos la libre expresión de la fe, sin identificarse con ninguna, y con personas que en su gran mayoría, aun no compartiendo la fe cristiana, se declaran "obedientes a Dios", "sometidos a Dios", más aún, "siervos de Dios", según sus mismas palabras, que coinciden con las de San Pedro ya citadas (2, 16) ; ellos, pues, comparten con vosotros la fe de Abraham en el Dios único, omnipotente, y misericordioso. Sabéis que el Concilio Vaticano II se ha pronunciado abiertamente sobre este tema, y yo mismo en mi Encíclica primera Redemptor hominis he recordado "la estima que el Concilio ha expresado hacia los creyentes del Islam, cuya fe se refiere también a Abraham" (núm. 11).
Permitidme recordar aquí con vosotros las palabras de la Declaración conciliar Nostra aetate: "La Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran ('junto con nosotros', se lee en otro texto del Concilio, la Constitución Lumen gentium, núm. 16) al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios; honran a María, su Madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan, además, el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello, aprecian la vida moral y honran a Dios, sobre todo, con la oración, las limosnas y el ayuno" (núm. 3).
Con el pensamiento dirigido, pues, a vuestros conciudadanos, pero también al amplio mundo islámico, expreso de nuevo, hoy, la estima de la Iglesia católica por estos valores religiosos.
3. Hermanos míos, cuando pienso en este patrimonio espiritual y en el valor que tiene para el hombre y para la sociedad, en su capacidad de ofrecer sobre todo a los jóvenes una orientación de vida, de colmar el vacío que deja el materialismo, de dar un fundamento seguro al mismo ordenamiento social y jurídico, me pregunto si no será ya urgente, precisamente hoy en que los cristianos y musulmanes han entrado en un nuevo período de la historia, reconocer y desarrollar los vínculos espirituales que nos unen, a fin de que "defiendan y promuevan juntos, como nos invita el Concilio, para todos los hombres, la justicia social, los valores morales, la paz y la libertad" (Nostra aetate, ib.).
La fe en Dios profesada en común por los descendientes de Abraham, cristianos, musulmanes y judíos, cuando se vive sinceramente y se lleva en la vida, es fundamento seguro de la dignidad, de la fraternidad y de la libertad de los hombres, y principio de recta conducta moral y de convivencia social. Y es más aún: como consecuencia de esta fe en Dios creador y trascendente, el hombre está en la cumbre de la creación. Ha sido creado, se lee en la Biblia, "a imagen y semejanza de Dios" (Gén 1, 27); aunque haya sido hecho de barro, se lee en el Corán, libro sagrado de los musulmanes, "Dios le ha insuflado su espíritu y le ha dotado de oído, de vista y de corazón", esto es, de inteligencia (Sura 32, 8).
El universo, para el musulmán, está destinado a ser sometido por el hombre en calidad de representante de Dios; la Biblia afirma que Dios ha mandado al hombre someter la tierra, pero también "cultivarla y guardarla" (Gén 2, 15). En cuanto criatura de Dios, el hombre tiene derechos que no pueden ser violados, pero también está obligado a la ley del bien y del mal que se funda en el orden establecido por Dios. Gracias a esta ley, el hombre no se someterá jamás a ningún ídolo. El cristiano está sometido al mandamiento solemne: "No tendrás otro Dios que a mí" (Ex 20; 3). El musulmán, por su parte, dirá siempre: "Dios es más grande".
Quisiera aprovechar este encuentro y la ocasión que me ofrecen las palabras escritas por San Pedro a vuestros antepasados para invitaros a considerar cada día las raíces profundas de la fe en Dios, en el que creen también vuestros conciudadanos musulmanes, convertirla en principio de colaboración para el progreso del hombre, para emulación del bien, para la extensión de la paz y de la fraternidad, en la libre profesión de la propia fe de cada uno.
4. Esta actitud, queridos hermanos y hermanas, va unida con la fidelidad, ya tan meritoria, de vuestras comunidades cristianas aquí representadas. Es una fidelidad heredada de un pasado grande. Ya hemos hablado de la Carta de San Pedro; se podría hacer referencia también al afecto de San Pablo y de San Juan por las Iglesias del Asia Menor. Un autor profano del siglo II, Plinio el Joven, describía la vida de los discípulos de Cristo con asombro, en un testimonio que sigue siendo precioso ante la historia. ¿Pero cómo olvidar la floración del siglo siguiente, de modo especial de los Padres de la Iglesia?
Y puesto que San Pedro habla de Capadocia, mi pensamiento va espontáneamente a San Basilio el Grande (329-379), una de las glorias más notables de la Iglesia de esta región, tanto más que este año se celebra el XVI centenario de su muerte: tengo la satisfacción de anunciaros que un documento pontificio vendrá a coronar este memorable aniversario, para ilustrar la figura de este grandísimo Doctor.
5. Hoy vuestras comunidades, aun cuando modestas, son, no obstante, ricas por la presencia de varias tradiciones y están constituidas por personas provenientes de numerosas partes del mundo. Esto os ofrece la ocasión de expresar recíprocamente vuestra fe y vuestra esperanza, y de dar aquí un testimonio importante de unidad y fraternidad.
Tened siempre la valentía y el orgullo de vuestra fe. Profundizad en ella. Acercaos incesantemente a Cristo, piedra angular, como piedras vivas, seguros de alcanzar el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Desde ahora el Señor Jesús hace de vosotros los miembros de su cuerpo; Hijo de Dios, El os hace participar de su naturaleza divina, donándoos su Espíritu. Bebed con gozo de la fuente desbordante de la Eucaristía. Que El os colme de su caridad. Tened también el sentido de la comunión con la Iglesia universal a la que el Papa representa ante vosotros en su humilde persona. Vuestro testimonio es tanto más precioso, porque a pesar de ser reducido en número, sobresale en calidad.
Por mi parte, tenía mucho interés en manifestaros mi profundo afecto y mi confianza. Quedamos sólidamente unidos con el vínculo de la oración. Encomiendo a Cristo Jesús y a su Santísima Madre todas las necesidades humanas y espirituales de vuestras comunidades, de cada una de vuestras familias. Tengo un recuerdo especial para vuestros niños, vuestros enfermos, para los que están en dificultad. Que sean confortados por el amor de Dios y por la ayuda de los hermanos. De todo corazón os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Copyright © Dicasterio para la Comunicación