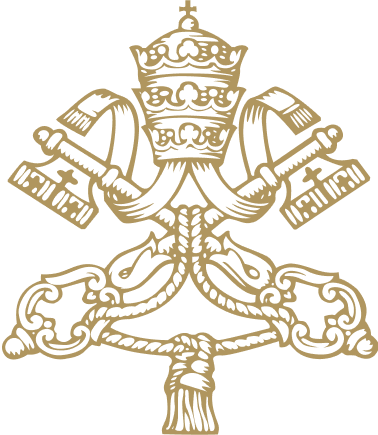VIAJE APOSTÓLICO A PARÍS Y LISIEUX
SALUDO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
AL ALCALDE DE PARÍS EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Viernes 30 de mayo de 1980
Señor alcalde:
He apreciado mucho las palabras de bienvenida que me ha dirigido en nombre del pueblo de París, de sus representantes y en su propio nombre. Como invitado de Francia por unos días —¡y con qué satisfacción!—, efectuaré en su prestigiosa capital lo esencial de mi visita. En años pasados he tenido ya, en varias ocasiones, la dicha de visitarla, y la he encontrado cada vez más grande y también más bella, gracias a los esfuerzos llevados a cabo para realzarla. Verdaderamente es una de las capitales del mundo.
No sin emoción la visita hoy de nuevo el Sucesor de Pedro. Y en esta plaza, a dos pasos de la Cité, cuna de la villa, en estos lugares que fueron testigos de las horas grandes y también de las principales vicisitudes de su historia, en estos lugares tan simbólicos desde tantos puntos de vista, viene a saludar a la población parisiense con todo el afecto de su corazón y con todo el respeto que merecen las gloriosas páginas que ha inscrito en el registro de la historia.
Ciudad de la luz se la llama con justicia, y yo deseo que lo siga siendo para su país y para el mundo. Puede serlo sin duda por la irradiación de su cultura, y lo es. Puede serlo por la fidelidad a su patrimonio histórico y artístico. Desde muchos sitios se mira hacia ella con tanta admiración como envidia; también en mi patria de origen se sabe lo que debemos a París.
Pero el pasado no lo es todo. También cuenta el presente, y en el presente existen cuestiones muy concretas. Está también el futuro, que hay que preparar. Se plantean estos múltiples problemas de la ordenación urbana, de la organización, que llevan consigo las grandes metrópolis. Pero en ninguno de estos problemas, ni siquiera en el aspecto técnico, falta un componente humano. París pertenece sobre todo a los hombres, a las mujeres; a personas arrastradas por el rápido ritmo del trabajo en las oficinas, los lugares de investigación, los almacenes, las fábricas; a una juventud en busca de formación y de empleo; también a los pobres, que viven muchas veces su infortunio, o incluso su indigencia, con una dignidad emocionante, ciertamente no los podemos olvidar jamás; un vaivén incesante de gentes a menudo desarraigadas; rostros anónimos en los que se lee la sed de felicidad, de bienestar y —creo que también— la sed de lo espiritual, la sed de Dios.
Mi visita a Francia es una visita pastoral, usted lo sabe. Como Obispo de Roma, he de afrontar personalmente cada día, en mi propia diócesis, situaciones semejantes, aun cuando el contexto difiera en algunos puntos. Intento, por eso, comprender las preocupaciones de los que tienen la responsabilidad, a diferente título, de los problemas de una ciudad tan parecida a la mía, y pienso lograrlo, o por lo menos, así lo espero.
Reciba, señor alcalde, los más fervientes deseos de su huésped, para la pesada tarea que ha de asumir el ayuntamiento parisiense. Pido al Señor que les asista en todos los esfuerzos que se emprendan al servicio del bien común, a fin de que el pueblo de París, tan querido para mi corazón, encuentre cada vez mejores condiciones de desarrollo y nos haga sentir cada vez más orgullosos de él.
Copyright © Dicasterio para la Comunicación