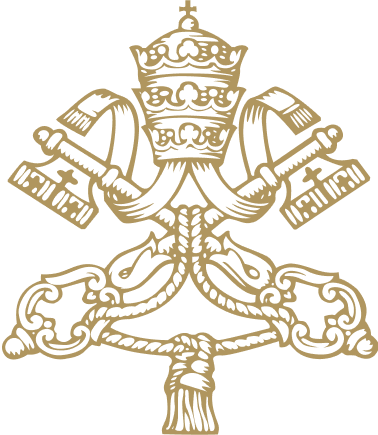VIAJE APOSTÓLICO A URUGUAY, BOLIVIA, LIMA Y PARAGUAY
ENCUENTRO DEL PAPA JUAN PABLO II
CON LOS INDIOS EN LA MISIÓN DE SANTA TERESITA
Mariscal Estigarribia
Martes 17 de mayo de 1988
Amadísimos hermanos indígenas del Paraguay:
1. Ymá güivéma, aimesé pendendivé. Ha péina ága, aimema pendeapytépe. (Hace ya mucho tiempo que he querido estar con vosotros. Y heme aquí ahora, ya estoy entre vosotros).
Desde esta misión de Santa Teresita quiero dirigirme a los nivaclé, guaraníes occidentales y guaraníes ñandeva; a los lengua, sanapaná, angaité, toba maskoy, guaná, manjui, toba qom, maká, ayoreo; y a los aché, mbyá apyteré, avá chiripá, y pai tavytera. Sé que para muchos de vosotros ha supuesto un verdadero esfuerzo venir a este encuentro con el Papa, ya que habéis tenido que atravesar las inmensas llanuras del Chaco paraguayo. Me conmueve este sacrificio para estar hoy todos juntos. Llegue también mi saludo a los chaqueños y pobladores indígenas, tanto a los nacidos en este suelo, como a los que han venido de otros lugares para vivir y trabajar en esta tierra.
Asimismo me dirijo a todos vuestros hermanos llegados de otras partes del continente americano: a los que vienen de Bolivia y Brasil. Os ruego que hagáis llegar igualmente mi saludo de gozo y paz en el Señor a todos vuestros pueblos y familias. Saludo también a vuestros Pastores, a los sacerdotes, a los misioneros, misioneras y catequistas, en particular de la diócesis de Benjamín Aceval y del vicariato apostólico del Chaco paraguayo. A todos agradezco el afecto y el cariño que me habéis manifestado.
2. Se va acercando el gran acontecimiento del V centenario de la evangelización de América. Esta fecha, que es motivo de alegría para toda la Iglesia, lo es de un modo muy especial para vosotros. Dios “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad” (1Tm 2, 4). Por eso, confió a sus Apóstoles y a la Iglesia entera la misión de ir y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que El les había mandato (cf. Mt 28, 19-20). En cumplimiento de este mandato de Cristo, a lo largo de cinco siglos, fueron llegando hombres y mujeres, impulsados por un gran amor a Dios y a los habitantes de estas maravillosas tierras, sin otro objetivo que el de difundir la luz de la fe y injertar la nueva vida, la vida de la gracia, en sus corazones.
Por la fe el hombre llega a un conocimiento más pleno de Dios, y adquiere también una dimensión más profunda de su dignidad como persona, que es común a todos los hombres. En efecto, como enseña el Concilio Vaticano II, “todos ellos, dotados de alma racional, creados a imagen y semejanza de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen; y, porque, redimidos por Cristo, disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino” (Gaudium et spes, 29). En virtud de nuestro origen común, todos somos iguales en dignidad, sin distinción de raza, lengua o nación. Ya no hay, como dice el Apóstol, ni judío, ni griego, ni bárbaro (cf. Col 3, 11), porque todos hemos sido llamados a ser “familiares de Dios” (Ef 2, 19).
Este hecho primordial de que todos hayamos salido de las manos de Dios lleva consigo enormes consecuencias para la persona, como individuo y como familia humana. La primera es que todos somos hermanos por tener un mismo Padre: Dios. Pensad, queridos habitantes de estas tierras, lo que debe significar para vuestras vidas y comportamiento profesar de veras que realmente sois hermanos, miembros de una sola familia.
Estos lazos estrechísimos en el plano de la naturaleza han sido definitivamente sellados por la redención de Cristo, que nos permite compartir la nueva vida de la gracia que El conquistó para nosotros en la cruz, y que nos hace formar parte del pueblo elegido de Dios. La fraternidad que debe reinar en el género humano ha de llevar en efecto, a una colaboración y solidaridad entre todos los hombres y los pueblos, que permita el desarrollo de todos, respetando las propias peculiaridades (cf. Sollicitudo rei socialis, 33).
3. El hombre es superior a todas las demás criaturas de la tierra, porque es capaz de conocer y amar a Dios. Por esto, no puede dejarse arrastrar por los instintos, ya que su condición de hijo de Dios le debe llevar a comportarse conforme a tal dignidad, observando los diez mandamientos dados por Dios a Moisés (cf. Ex 20, 1-17), y que Cristo ha elevado y perfeccionado con el mandamiento nuevo del amor (cf. Jn 13, 34).
Sin embargo, nuestra conciencia y nuestra experiencia nos ponen de manifiesto un hecho doloroso, esto es, que existe en nuestro interior una inclinación al pecado, una tendencia hacia modos de vida que se oponen a la ley de Dios y al querer divino. Por eso cada uno podrá examinarse con provecho a sí mismo para descubrir lo que en la propia vida y comportamiento se opone a su condición de hijo de Dios y hermano de su prójimo.
Para cumplir los mandamientos de la ley de Dios, logrando vencer así las inclinaciones al mal, contamos con la ayuda de la oración. Acudid, pues, al Señor con confianza, sabiendo que El está especialmente cerca de vosotros. Enseñad también a vuestros hijos a dirigirse a Ñandeyara –nuestro Padre Dios– con las oraciones sencillas que desde la tierna edad habéis aprendido: sobre todo, con el Padrenuestro, la oración que el mismo Jesús nos enseñó (cf Mt 6, 9-13). Invocad con frecuencia a Tupasý –la Virgen Santísima–, Madre de Jesús y Madre nuestra, rezando el Avemaría, que tanto le agrada; Ella os animará a hacer la voluntad de su divino Hijo observando la santa ley de Dios.
Los sacramentos son la fuente de la gracia divina de donde recibiréis las fuerzas para superar las debilidades propias de la condición humana. El Señor en su bondad ha previsto estos auxilios para socorrernos en cada etapa de nuestro peregrinar terreno. En efecto, el bautismo nos regenera como hijos de Dios y nos incorpora a la Iglesia. En la Eucaristía, Cristo se ofrece al Padre por la salvación del mundo y se nos da como alimento de vida eterna (cf. Jn 6, 51). A través del sacramento de la reconciliación, Jesús, al igual que el Buen Pastor, busca la oveja perdida (cf Lc 15, 4-7), va al encuentro del pecador para sanarlo de sus heridas, esto es, de sus faltas, por medio de la absolución del sacerdote.
La unión entre el hombre y la mujer la ha santificado Cristo con el sacramento del matrimonio. En él, los esposos se unen indisolublemente para constituir una comunidad de vida y amor (cf. Gaudium et spes, 48) y dar origen a una familia. En su seno nacen los hijos, fruto del amor de los padres, que cumplen la voluntad de Dios y colaboran de este modo con su poder creador. Este sacramento os da la gracia necesaria para acrecentar el amor, guardar la fidelidad y educar a vuestros hijos para que sean hombres honrados y buenos cristianos. Conscientes de la dignidad del matrimonio y de la familia, debéis rechazar aquellos modos de comportamiento que se oponen a las enseñanzas de Cristo y a la verdadera felicidad conyugal.
4. El conjunto de estas verdades de la doctrina cristiana sobre la oración y los sacramentos se adquiere y se profundiza en la catequesis. Por esto, os pido queridos hermanos indígenas, que dediquéis todo vuestro empeño a conocer mejor los fundamentos de vuestra fe católica participando asiduamente en los grupos de catequesis y meditando las enseñanzas de Jesús en el Evangelio.
La evangelización de vuestras comunidades alcanzará su plena madurez cuando tengáis muchos sacerdotes surgidos de vuestras mismas familias. No dejéis, pues, de rezar para que el Señor llame a muchos de vuestros hijos y hijas al sacerdocio y a la vida religiosa. No dejéis de animar a los jóvenes a que escuchen la llamada de Dios y dediquen su vida al servicio de Dios entre sus hermanos.
Cristo es “la luz verdadera que ilumina a todo hombre” (Jn 1, 9). La fe cristiana que habéis recibido en el bautismo es esta luz que ilumina vuestras vidas y guía vuestras comunidades.
La fe, que si es genuina, ha de ir impregnando cada vez más los auténticos valores tradicionales, que se han forjado con el paso de los siglos y que constituyen el alma de vuestras culturas; pues la fe en Jesucristo es también “un elemento decisivo para aquel proceso civil y humano que tanta importancia reviste para la existencia y el desarrollo de cada nación y de cada Estado” (Euntes in mundum, 5). En efecto, la Iglesia ha puesto siempre particular cuidado en expresar el mensaje cristiano con los conceptos y en la lengua de cada pueblo. En el Paraguay tenéis, entre tantos, el ejemplo de Fray Luis Bolaños, que tradujo al guaraní el Catecismo del Concilio de Lima de 1583. “La Iglesia – ha recordado al respecto el Concilio Vaticano II – no disminuye el bien cultural de ningún pueblo; antes, al contrario, fomenta y asume, y al asumirlas, purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y costumbres de los pueblos en lo que tienen de bueno” (Lumen gentium, 13).
5. He oído de vosotros el testimonio de los grandes problemas que os afectan. Conozco las dificultades y sufrimientos que afrontaron vuestros padres en el pasado y también los que encontráis vosotros en la hora presente. En la vida de vuestras comunidades se dan frecuentemente situaciones de pobreza, de enfermedad, y incluso de olvido social. Sin embargo, de nada serviría que os abandonaseis al desánimo. La fe debe llevaros pues, a asumir estas realidades con una nueva perspectiva. Recordad el ejemplo de Jesús, particularmente cercano a todo el que sufre: su vida de trabajo pobre y humilde, sus palabras de consuelo a los cansados y agobiados (cf Mt 11, 28-30), su aliento de esperanza a “los que tienen hambre y sed de justicia” (Ibíd., 5, 6) y a “los que buscan la paz” (Ibíd., 5, 9).
Vuestros deseos de promoción integral son justos. Ante todo, queréis ser respetados como personas, y que sean reconocidos y tutelados vuestros derechos, tanto humanos como civiles. Conozco los graves problemas que os afectan; en particular lo que se refiere a tenencia de tierras y títulos de propiedad. Por ello apelo al sentido de justicia y humanidad de todos los responsables para que se favorezca a los más desposeídos. Desde los comienzos de la evangelización, en estas tierras, la Iglesia defendió la libertad y la dignidad de los indígenas, de cuyos derechos los misioneros fueron frecuentemente portavoces en contra de los abusos a que, a veces, vuestros antepasados se veían sometidos.
Queréis también ser gestores del desarrollo de vuestros pueblos, y pedís respeto a vuestras culturas, a las decisiones libres que tomáis. Deseáis al mismo tiempo una promoción, a nivel económico y humano, que favorezca vuestro propio progreso, mediante una educación que sepa conjugar y integrar vuestros valores tradicionales con los adelantos del mundo de hoy. Por mi parte animo y seguiré animando como Pastor de la Iglesia a toda la sociedad paraguaya para que continúe la gran síntesis intercultural realizada en Asunción y en las tierras de los ríos Paraná y Uruguay desde hace cinco siglos, la cual fue un modelo para el mundo. Quiero también hacer un llamado a la solidaridad (cf. Sollicitudo rei socialis, 40) a todos los paraguayos de buena voluntad para que, sin caer en la indiferencia egoísta, colaboren en la tarea de integrar a sus hermanos indígenas en la comunidad nacional. Por ello, aliento los esfuerzos que se han realizado y se siguen haciendo para lograr esta deseada meta.
6. La Palabra de Dios que acabamos de escuchar, tomada de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, nos decía: “Acogeos mutuamente como os acogió Cristo para gloria de Dios” (Rm 15, 7). El Apóstol nos invita a acogernos mutuamente, a ser comprensivos unos con otros, a crear entre todos un clima de convivencia pacífica. En efecto, la paz es un gran valor para el hombre: Cristo resucitado saluda a sus discípulos dándoles la paz (cf Jn 20, 19). Ella es un bien imprescindible para el desarrollo de vuestros pueblos. La violencia en cambio, no es el camino para la resolución de los problemas, pues ofende a Dios, a quien la sufre y a quien la practica.
Sin embargo, la exhortación del Apóstol no es una invitación a la pasividad, sino al trabajo ordenado y continuo, orientado a superar las divisiones históricas y culturales que, dentro y fuera de vuestras comunidades, puedan dificultar la convivencia y la paz.
No hay que olvidar, por otra parte, que las riquezas culturales que habéis heredado de vuestros antepasados no pueden ser un motivo para que os cerréis “en un aislacionismo infructuoso”, (Puebla, 424)como señalaron los obispos latinoamericanos en Puebla. Respetando todos los valores culturales propios, tened siempre presente que la falta de “formas estructuradas de educación, de escritura y de ciertas destrezas y hábitos mentales, son circunstancias que marginan y mantienen en situación de desventaja” (Ibíd., 1015).
7. “Por mi parte, –nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos– estoy persuadido... de que también vosotros estáis llenos de buenas disposiciones, henchidos de todo conocimiento y capacitados también para amonestaros mutuamente” (Rm 15, 14).
En toda esta labor de evangelización, que incluye también una solicitud eficaz en favor de la promoción humana, es fundamental el trabajo de los catequistas. Es el Señor quien, por intermedio de los obispos, los envía a vuestras comunidades para cooperar en la misión que El confió a su Iglesia de enseñar el Evangelio a todas las gentes (cf. Mt 28, 19-20).
Queridos catequistas: Seguid adelante con verdadera entrega y con generosidad y no os desaniméis en esta encomiable labor. El Señor enciende y reaviva la fe en los corazones de quienes os escuchan, a través del testimonio de vuestra vida cristiana, y de la enseñanza sistemática y constante de la doctrina de Jesús.
La tarea que realizáis es especialmente importante en aquellos lugares, donde por necesidad los fieles se ven privados de la presencia del sacerdote durante prolongados períodos de tiempo. Recae, entonces, fundamentalmente sobre vosotros la misión de evangelizar, para lo cual necesitáis una preparación doctrinal adecuada y una sólida vida espiritual. Que la enseñanza y difusión de la doctrina de Cristo entre los indígenas vaya también acompañada de vuestra preocupación por la promoción humana de estas comunidades. El ejemplo de vuestra caridad cristiana –manifestada en obras concretas en favor de esta promoción– será una manera eficaz de alentar en ellos la práctica de la fe, cuando vean en vuestras vidas un fiel reflejo de la doctrina que enseñáis.
8. Deseo dirigir ahora mi palabra a los habitantes no indígenas de esta tierra, muchos de ellos inmigrantes de Europa central. Es bien sabido que, con constancia y tenacidad admirables, vais cimentando unas bases económicas y un hogar acogedor para vuestras familias, a la vez que contribuís al progreso de esta nación.
El hombre, desde el principio de la creación, ha sido puesto por Dios para someter la tierra y dominarla (cf. Gn 1, 28). En las tareas agrícolas, el hombre se siente especialmente colaborador con el Creador. En ellas se compenetra el trabajo del agricultor con el don de Dios, la tierra. Por eso, cuanto más se somete y se domina la tierra, tanto más el hombre debe acercarse a Aquel que le ha dado todos los bienes que ella contiene.
Es preciso pues que vuestros afanes no os lleven a olvidaros de las obligaciones de todo cristiano para con nuestro Padre Dios. Celebrad el domingo, día del Señor, cumpliendo el precepto dominical. No descuidéis la educación cristiana de vuestros hijos, dedicándole todo el tiempo necesario, igual que a los demás aspectos de su formación.
El trabajo agropecuario trae emparejados hábitos y costumbres de gran valor humano: fomenta la solidaridad con los más necesitados, inclina los ánimos a compartir los bienes y es fuente de amistad, de amor familiar y de paz. Al mismo tiempo os impulsa a vencer el aislamiento y a entrar en amistosa y cada vez más estrecha comunicación con los hermanos indígenas.
En vuestro conocido ahínco por mejorar las condiciones de vida de estos pueblos, no deja de ser valiosa la relación con los cristianos no católicos que trabajan en estas tierras. A ellos quiero dirigir también mi saludo y mi palabra. Como recordé en mi última Encíclica, la obligación de empeñarse por el desarrollo de los pueblos es un deber para todos y cada uno de los hombres y mujeres, “en particular para la Iglesia Católica y para las otras Iglesias o comunidades eclesiales, con las que estamos plenamente dispuestos a colaborar en este campo” (Sollicitudo rei socialis, 32). Espero que esta cooperación se acreciente y sea cada día más fructífera en este país.
Pohayhú che corazö mbytetéguivé cbe hermano kuéra. Aikua ‘á pende kaneó; añandú pendé angatá; aimé penendivé. Ñandajara pendé rayhú; Te pendé rovasá. Ta pendé membareté. Pe joajú, peiko poravé haguá. Pejoayhuke Ñandejara Jesucristo Oipotaháicha.
(Les amo de todo corazón, queridos hermanos. Conozco sus fatigas; siento sus quebrantos; estoy con ustedes. Dios les quiere; El les bendiga. les dé fuerzas. Únanse para que puedan vivir mejor. Ámense los unos a los otros como Jesucristo lo quiere).
9. Queridos hermanos: Con profunda alegría he estado hoy con vosotros. Al terminar este encuentro, que tiene lugar durante un Año Mariano, dirijamos nuestra mirada hacia “Tupasý”, hacia María, Madre de Dios y Madre nuestra:
– a Ella, que alaba al Señor porque derrama su misericordia de generación en generación y – desplegando la fuerza de su brazo – ensalza a los humildes; (cf Lc 1, 46-55)
– a Ella, que es la Causa de nuestra alegría, el Consuelo de los afligidos, el Auxilio de los cristianos;
– a Ella acudimos para que “el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo” (Rm 15, 13).
Así sea.
Copyright © Dicasterio para la Comunicación