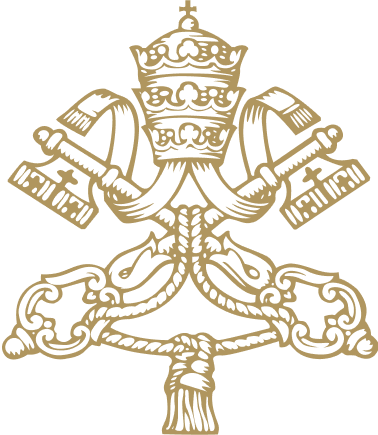DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
AL VI GRUPO DE OBISPOS ESTADOUNIDENSES
EN VISITA «AD LIMINA APOSTOLORUM»
Viernes 2 de julio de 1993
Queridos hermanos en Cristo:
1. Con gozo os doy la bienvenida a vosotros, los pastores de las Iglesias particulares de las provincias de Baltimore, Washington, Atlanta y Miami. Este encuentro en el nombre de «Cristo Jesús, Señor nuestro, quien, mediante la fe en él, nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios» (Ef 3, 11-12), intenta manifestar y fortalecer la comunión que nos une en la gracia del Espíritu Santo, manantial vivo e perenne de toda la vida de la Iglesia. Vuestra «visita a Pedro» (cf. Ga 1, 18) coincide con la solemnidad de san Pedro y san Pablo, apóstoles, fundadores de esta «Iglesia, la más importante y antigua» (san Ireneo, Adv. Haer., III, 3, 2). Unidos en el testimonio de su fe mediante el martirio cruel, aquellos mártires gloriosos trabajaron juntos en favor de la causa del Evangelio. «Tendieron la mano en señal de comunión» (koinonia) (Ga 2, 9), reconociendo que el mismo Señor Jesús había constituido a Pedro como pastor universal de su rebaño (cf. Jn 21, 15-17) y fundamento visible de la unidad de la Iglesia (cf. Mt 16, 18). Con ese mismo espíritu de cooperación, comparto estas reflexiones con vosotros sobre algunos aspectos del cuidado pastoral del amado pueblo de Dios.
Hace treinta años, en la fiesta de la conmemoración de san Pablo, mi predecesor el Papa Pablo VI empezó solemnemente su ministerio pontificio. Con la conciencia de la misión que se le había confiado, Pablo VI expresó en esa ocasión un compromiso, que comparto plenamente, y de cuya realización fue modelo y ejemplo constante: «Defenderemos la santa Iglesia de los errores de fe y moral que desde dentro o desde fuera amenazan su integridad y ofuscan su belleza. Trataremos de mantener e incrementar la vitalidad pastoral de la Iglesia» (Homilía, 30 de junio de 1963). Queridos hermanos obispos, sé que también vosotros compartís ese mismo objetivo. Se trata de un deber pastoral que forma parte del núcleo esencial de nuestro ministerio, y que se impone con urgencia evangélica. Como pastores, tenemos la responsabilidad de ser «fieles distribuidores de la Palabra de la verdad» (2 Tm 2, 15), proclamando de forma clara e inequívoca, más aún, atractiva y alentadora, «el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo» (2 Co 4, 4). Mis reflexiones con los diferentes grupos de obispos de los Estados Unidos están inspiradas en la preocupación por la realización de esta misión primordial.
2. Uno de los fundamentos de la Iglesia en los Estados Unidos ha sido siempre el papel de la parroquia como núcleo no sólo de la vida sacramental, sino también de la formación y la educación católica y de la actividad caritativa y social. La fragmentación de la vida moderna causa el debilitamiento del sentido de pertenencia a la comunidad parroquial, especialmente donde se ha producido una polarización entorno a cuestiones doctrinales o litúrgicas. Es preciso que los sacerdotes y los laicos lleven a cabo un gran esfuerzo para renovar la vida parroquial a semejanza de la Iglesia misma, como comunión que se beneficia de los dones y los carismas complementarios de todos sus miembros. La comunión es una realidad dinámica que implica un intercambio constante de dones y servicios entre todos los miembros del pueblo de Dios. La vitalidad de la parroquia depende de la combinación de diversas vocaciones y dones de sus miembros dentro de una unidad que manifiesta la comunión de todos y cada uno con Dios Padre mediante Cristo, y que la gracia del Espíritu Santo renueva constantemente.
El punto de partida es la conciencia que tienen los sacerdotes, los religiosos y los laicos de que sus dones —jerárquicos y carismáticos (cf. Lumen gentium, 4)— son diferentes, pero complementarios y necesarios «para la edificación del Cuerpo de Cristo» (Ef 4, 12). En nuestras conversaciones, algunos obispos han mencionado que el énfasis en la igualdad bautismal —verdad enraizada sólidamente en la tradición de la Iglesia— lleva a ciertas personas a subestimar la distinción real entre el sacerdocio común de todos los fieles y el sacerdocio ministerial conferido mediante la ordenación sacramental. Es preciso insistir en el hecho de que la diferencia «esencial» (Lumen gentium, 10) entre ellos no tiene nada que ver con el poder entendido en términos de privilegio o dominio. Ambos derivan del único sacerdocio de Cristo y se complementan mutuamente, puesto que están ordenados a servirse recíprocamente (cf. Pastores dabo vobis, 17).
La comunión auténtica implica una permanencia mutua en el amor (cf. 1 Jn 4, 12-13) que asegura que los sacerdotes y los laicos se apoyen recíprocamente, respetando su propia identidad. Lo que llamáis «ministerio de colaboración» cuando es completamente fiel a la doctrina sacramental de la Iglesia, proporciona un fundamento sólido para la construcción de las comunidades que están reconciliadas interiormente, y energías espirituales de las que se saca provecho para la nueva evangelización (cf. Redemptoris missio, 3).
3. Es una bendición para la Iglesia el hecho de que en tantas parroquias los laicos colaboren con los sacerdotes de muchas formas: en la educación religiosa, en el consejo pastoral, en las actividades de servicio social, en la administración, etc. Esta participación creciente es, indudablemente, obra del Espíritu que renueva la vitalidad de la Iglesia. En algunos casos, cuando la muerte prematura de los sacerdotes haga necesaria dicha colaboración, algunos laicos pueden asumir la responsabilidad de administrar la parroquia de acuerdo con las normas canónicas (Código de derecho canónico, canon 517, § 2; cf. Christifideles laici, 23). Cuando se producen situaciones de este tipo, los obispos tienen la delicada tarea de velar a fin de que los laicos no confundan esta responsabilidad ministerial con la sacra potestas específica del sacerdocio ministerial. No es una sabia estrategia pastoral adoptar planes según los cuales resultaría normal, por no decir deseable, que la comunidad parroquial prescinda de un pastor sacerdote. Interpretar el número decreciente de sacerdotes en actividad —oramos al Señor para que esta situación pase muy pronto— como un signo providencial de que los laicos pueden reemplazar a los sacerdotes, es algo que se halla en abierta oposición a la voluntad de Cristo y de la Iglesia. No se ha de promover nunca el sacerdocio real de los laicos oscureciendo el sacerdocio ministerial, por el cual los sacerdotes no sólo celebran la eucaristía, sino también son padres espirituales, guías y maestros de los laicos confiados a ellos.
4. El desarrollo en los Estados Unidos de lo que comúnmente se designa ministerio laical es, ciertamente, un resultado positivo y fructífero de la renovación que comenzó con el concilio Vaticano II. Hay que dedicar una atención particular a la formación espiritual y doctrinal de todos los ministros laicos. De cualquier forma deberían ser hombres y mujeres de fe, con una vida personal y familiar ejemplar, que abracen amorosamente el «anuncio pleno e íntegro de la buena nueva» (Reconciliatio et paenitentia, 9) proclamado por la Iglesia. Es necesario disponer de directrices diocesanas claras para iniciar y continuar la formación de los laicos que desempeñan un papel oficial en la vida parroquial y diocesana. Dichas directrices, sin embargo, se han de aplicar correctamente, y esto representa un desafío para vuestra guía pastoral.
Como dije durante mi visita pastoral a los Estados Unidos, una eclesiología auténtica debe poner especial cuidado en evitar tanto la laicización del sacerdocio ministerial como la clericalización de la vocación laical (cf. Discurso a los laicos, 18 de septiembre de 1987, 5). Los laicos deberían ser conscientes de su situación en la Iglesia: no han de ser meros receptores de la doctrina y de la gracia de los sacramentos, sino agentes activos y responsables de la misión de la Iglesia de evangelizar y santificar el mundo. Es propio de los laicos hacer que la verdad del Evangelio dé fruto en las realidades de la vida social, económica, política y cultural. También tienen la misión de santificar el mundo desde dentro mediante su esfuerzo en la gestión de los asuntos temporales (cf. Lumen gentium, 31; Christifideles laici, 15). Su tarea consiste en ordenar la sociedad hacia la plenitud que reside en Cristo (cf. Col 1, 19), siempre en comunión de fe y en armonía con los obispos, que «presiden en nombre de Dios la grey [...] como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno» (Lumen gentium, 20). Tal vez, como subraya la exhortación apostólica Christifideles laici, haya que prestar mayor atención a la catequesis y a la predicación, con el fin de lograr «la plena participación y la profunda inserción de los fieles laicos en la tierra, en el mundo, en la comunidad humana» (n. 15): así los laicos comprenderán mejor que éste es su apostolado primario en el seno de la Iglesia. Tienen necesidad de vuestro aliento constante. Esperan que sus pastores los fortalezcan en la santidad y los guíen con una enseñanza auténtica, permitiéndoles tomar iniciativas y dejándoles libertad de acción en el mundo (cf. Apostolicam actuositatem, 7).
5. Un problema relacionando estrechamente con lo que estamos tratando aquí es el del papel de la mujer en la vida de la Iglesia, cuestión que ha de afrontarse, tomando en cuenta su importancia. La Iglesia no sólo está afectada por este problema, sino también por el hecho de que el lugar y el papel de la mujer en la sociedad ha experimentado, por lo general, transformaciones profundas. Sin ninguna duda, el respeto de los derechos de la mujer representa un paso esencial hacia una sociedad más justa y madura, y la Iglesia no puede menos de hacer suyo este digno objetivo.
Vuestra Conferencia episcopal ha prestado mucha atención al lugar de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, y aun sigue haciéndolo. Otras Conferencias episcopales y yo mismo hemos hablado y escrito abundantemente sobre este tema. Sin embargo, en algunos círculos sigue existiendo un clima de insatisfacción con respecto a la posición de la Iglesia, especialmente donde no se comprende con claridad la distinción entre los derechos humanos y civiles de la persona y los derechos, deberes, ministerios y funciones que los fieles tienen o desempeñan en el seno de la Iglesia. Una eclesiología errónea puede llevar fácilmente a presentar falsas reivindicaciones y crear falsas expectativas.
Es evidente que el problema no puede resolverse cediendo a un feminismo que presenta líneas ideológicas extremas. No se trata sólo de que algunas personas reclamen el derecho a que la mujer tenga acceso a la ordenación sacerdotal. En su forma extrema, corre el peligro de minar la misma fe cristiana. Algunas formas de culto de la naturaleza y de celebración de mitos y símbolos están desplazando el culto al Dios revelado en Jesucristo. Por desgracia, esta forma de feminismo cuenta con el apoyo de algunas personas dentro de la Iglesia, incluyendo algunas religiosas cuyas creencias, actitudes y comportamientos ya no corresponden a lo que el Evangelio y la Iglesia enseñan. Como pastores tenemos que oponernos a las personas y los grupos que defienden estas creencias e invitarlos al diálogo honrado y sincero sobre las expectativas de la mujer, diálogo que debe proseguir incesantemente en el seno de la Iglesia.
6. Por lo que concierne a la no admisión de la mujer al sacerdocio ministerial, «es ésta una disposición que la Iglesia ha comprobado siempre en la voluntad precisa —totalmente libre y soberana— de Jesucristo» (Christifideles laici, 51). La Iglesia enseña y actúa confiando en la presencia del Espíritu Santo y en la promesa del Señor de que estará siempre con ella (cf. Mt 28, 20). «Cuando considera que no puede aceptar cambios, lo hace porque sabe que está obligada a seguir el modo de actuar de Cristo. Quiere tener una actitud de fidelidad» (Inter insigniores, 4). La igualdad de los bautizados, una de las grandes afirmaciones del cristianismo, existe en un cuerpo variado en el que los hombres y las mujeres no desempeñan meramente papeles funcionales, sino arraigados profundamente en la antropología cristiana y en los sacramentos. La distinción de funciones no implica en absoluto la superioridad de unos sobre otros: el único don superior al que podemos y debemos aspirar es el amor (cf. 1 Co 12-13). En el reino de los cielos los más grandes no son los ministros, sino los santos (cf. Inter insigniores, 6).
Conozco la gran atención y la reflexión solícita que seguís dedicando a estos problemas difíciles. Invoco los dones del Espíritu Santo sobre vosotros cuando os esforzáis por presentar una comprensión antropológica y eclesiológica plenamente cristiana del papel de la mujer, con el fin de renovar y humanizar la sociedad y hacer que los creyentes redescubran el verdadero rostro de la Iglesia (cf. Inter insigniores, 6). Como obispos, estamos llamados a transmitir a los hombres y las mujeres la íntegra enseñanza de la Iglesia acerca de la ordenación sacerdotal. Dejar de hacerlo, significaría una traición hacia ellos. A quienes no comprenden o no aceptan la enseñanza de la Iglesia debemos ayudarles a que abran su corazón y su mente al reto de la fe. Hemos de confirmar y fortalecer a toda la comunidad para que pueda responder, cuando sea necesario, a la confusión o al error.
7. Dentro de muy poco tiempo os devolveré vuestra visita a Roma con mi visita a Denver. Con gran anticipación espero unirme a los jóvenes de todo el mundo, que harán esta peregrinación espiritual para hallar a Cristo en el corazón de la «metrópoli moderna». Estas reuniones bienales son ciertamente ocasiones de gracia para la Iglesia universal. También producen energía para la renovación espiritual de los países donde se celebran. Desde las pasadas Jornadas mundiales de la juventud vemos —y damos gracias a Dios por ello— que los jóvenes son una gran fuerza para la evangelización. Su búsqueda constante de sentido y de la verdad, su deseo de una comunión íntima con Dios y con la comunidad eclesial y su entusiasmo por servir a sus hermanos y hermanas representan un reto para todos nosotros.
Con confianza filial encomiendo a cada una de vuestras Iglesias particulares a la intercesión amorosa de María Inmaculada, Madre del Redentor y patrona de vuestra nación. Que Dios bendiga con abundancia «la obra de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad, y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor» (1 Ts 1, 3). Que su amor se derrame sobre los sacerdotes, los religiosos y los laicos de vuestras diócesis.
Copyright © Dicasterio para la Comunicación