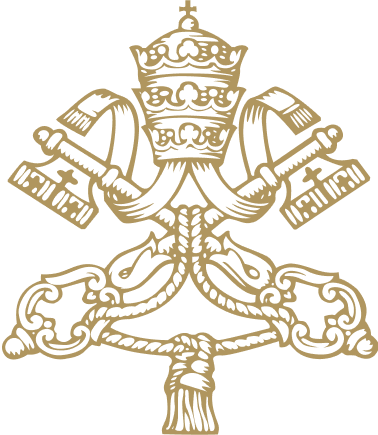DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
AL SEÑOR ALBERTO LEONCINI BARTOLI
NUEVO EMBAJADOR DE ITALIA ANTE LA SANTA SEDE*
Jueves 4 de septiembre de 1997
Señor embajador:
Al recibir las cartas que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República italiana ante la Santa Sede, me complace dirigirle un saludo deferente y cordial al señor presidente de la República, el hon. Oscar Luigi Scalfaro, así como a la nación entera.
Ya son muchos los Estados representados ante esta Sede apostólica, pero la relación con el país que desde hace dos milenios está tan cerca de la sede originaria del Sucesor de Pedro es especialísima. Verdaderamente el Papa nunca fue ajeno al «hermoso país que los Apeninos parten, y el mar circunda y los Alpes »: no lo fue y no lo es por el oficio de Obispo de Roma, que especifica y encarna aquí su función de Pastor de la Iglesia universal.
Incluso —y sobre todo— en las horas más difíciles, en las situaciones oscuras y complicadas, nunca ha faltado el amor del Sumo Pontífice a este amadísimo pueblo y su compromiso en favor de su salvaguardia y bienestar. Desde los tiempos de las invasiones y las emigraciones de pueblos hasta los bombardeos y las devastaciones de la última guerra mundial, los Sucesores de Pedro, en los cambios de las condiciones temporales, se han prodigado por la gente que la naturaleza y la historia han situado en torno a su Cátedra. También en nuestros días, con una extraordinaria «gran oración por Italia», he querido llamar la atención de todos hacia los problemas que las vicisitudes de esta década han suscitado en este amadísimo país, con el fin de despertar renovadas energías y una fidelidad creativa, a la luz de una antigua y aún fecunda tradición de compromiso y sacrificio en favor del bien común, acogiendo la verdad cristiana.
En particular, el siglo que está a punto de terminar ha constituido un camino de encuentro entre Italia y la Santa Sede. Las incomprensiones y las dificultades del siglo anterior quedaron pronto superadas. Con la Conciliación, realizada el 11 de febrero de 1929, se cumplió el sueño de los mejores espíritus, que querían «devolver Italia a Dios y Dios a Italia», demostrando asimismo que no había sucedido nada irreparable entre el país y los Sucesores de Pedro. Resulta ya muy claro a todos que las reservas de la Santa Sede a ciertas páginas de la unificación no brotaban de ambiciones de posesión y, mucho menos, de poder terreno, sino del deber de defender la independencia absoluta de la soberanía territorial circundante.
Más tarde, cuando aún estaban abiertas las heridas del totalitarismo y de la guerra, la sabiduría de muchos quiso que se incluyera en la Constitución de la naciente y libre República el principio de la independencia y de la soberanía de ambos ordenamientos, mientras que nadie ponía ya en tela de juicio el exiguo y casi simbólico espacio que la Sede apostólica necesitaba para el ejercicio de su misión en el mundo entero.
Con el Acuerdo de revisión de 1984, ese mismo espíritu presidía la actualización consensuada de los Pactos lateranenses, manifestando claramente, como ya se había expresado el concilio ecuménico Vaticano II, que entre la Iglesia y el Estado no existe oposición sino ayuda y colaboración para defender a la persona humana tanto en sus manifestaciones individuales como en las sociales.
Además, las relaciones entre la Santa Sede y la República italiana —podemos afirmarlo gracias a una experiencia histórica ya consolidada— coronan de verdad un entramado de relaciones, un incontrovertible modo de plantearse, rico en frutos y potencialidades. La Iglesia, por su parte, tiene un tesoro de verdades que propone incansablemente al hombre, en el complejo desarrollo de sus estructuras sociales. Es ante todo en la familia donde la doctrina y la moral cristiana descubren el ámbito primero y natural de acogida de la vida, ya desde su concepción. La familia, nacida del amor de un hombre y una mujer, que las tradiciones y la ley consagran como célula base de la sociedad, espera que se cumpla plenamente el dictado de la ley fundamental de la República, donde «reconoce los derechos de la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio » (art. 29). La familia, por consiguiente, tiene una función básica en la organización social, y debe ser incentivada y protegida, incluso en el ámbito económico y fiscal. No puede ser abandonada a la erosión del relativismo, porque en su seno contiene la vida y el futuro mismo del país.
A este respecto muchas personas han alzado su voz con tristeza al ver cuán bajo ha caído Italia en lo que se refiere al índice de natalidad. Eso manifiesta un sentimiento de cerrazón, un acto de desconfianza en el destino de la sociedad nacional y tal vez también un repliegue egoísta. Es común la esperanza de que, con todas las medidas que se puedan tomar, se ayude a la vida a crecer y a florecer.
En esta perspectiva, la escuela asume un papel esencial en la construcción de la Italia del porvenir. Antiguas barreras, incluso de orden psicológico, están cayendo, pero el mismo principio, que invita a todos los ciudadanos a dar su contribución al bien común a través de una participación más amplia y efectiva, exige plena y madura libertad de la escuela y en la escuela. La cultura exige diálogo y confrontación; los ciudadanos y las familias esperan del Estado una ayuda razonable que les permita hacer efectivo e indiscutible el derecho a elegir el horizonte cultural, sin discriminaciones ni cargas, aunque sólo sean económicamente insostenibles.
Pero todo sería inútil si faltara el trabajo. Ya el concilio ecuménico Vaticano II había afirmado el concepto de participación en la creación insita en el trabajo diario, y yo lo he reafirmado en algunas encíclicas. Ahora la juventud teme sobre todo la falta de empleo, estable y motivador. A las autoridades públicas, a las fuerzas económicas, a los sindicatos, a todas las personas corresponde la ardua tarea de crear las condiciones para actividades laborales no ficticias, y capaces de apartar a los jóvenes de las tentaciones del ocio, de la ganancia fácil o incluso de actividades delictivas.
En estas emergencias la comunidad católica tiene que dar su contribución, y es mucho lo que ya se está haciendo, desde el voluntariado hasta el «proyecto cultural» que la Conferencia episcopal italiana está llevando a cabo. Todo ello confirma, una vez más, una verdad indiscutible: los creyentes y la Iglesia no son extranjeros en este país. Forman parte de él con pleno título. En su larguísima y tal vez única tradición, en la enseñanza del Magisterio y en la Revelación misma encuentran argumentos para remediar los males al igual que las necesidades del país, y motivos para buscar continuamente la forma de prestar nuevas contribuciones. Realmente, no es casualidad que la identidad verdadera y profunda del país se manifieste de forma inequívoca en el cristianismo.
Con la caída de muchas fronteras y el nacimiento de una nueva Europa, resulta cada vez más urgente el deber de enriquecer el continente con el carisma específico que caracteriza a Italia. A las glorias de su pasado, a las iniciativas creativas del presente, se añade la fisonomía fundante de su identidad católica, que tantas pruebas ha dado y sigue dando en el arte, en las actividades sociales, así como en muchos itinerarios de fe y de cultura. El alma de Italia es un alma católica, y en este sentido son grandes las expectativas ante lo que puede expresar entre las naciones hermanas, finalmente pacificadas. Expectativas destinadas ulteriormente a realizarse en la exaltante perspectiva, llena de esperanza, de la celebración del gran jubileo del año 2000, al que usted ha aludido oportunamente. Ese evento va a representar un momento de crecimiento humano, civil y espiritual también para la amada nación italiana. ¡Ojalá que la colaboración actual entre la Santa Sede e Italia contribuya a favorecer su pleno éxito!
Con estos deseos, llenos de esperanza, le formulo a usted, señor embajador, mis mejores votos por el feliz cumplimiento de su elevada misión, y de corazón le imparto la bendición apostólica, que deseo extender a las personas que lo acompañan, a sus familiares y a la querida nación italiana.
*L'Osservatore Romano. Edición semanal en lengua española, n. 37, p. 4 (p.440).
Copyright © Dicasterio para la Comunicación