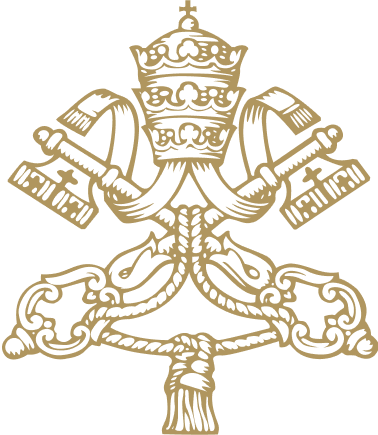VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA JUAN PABLO II A AUSTRIA
(19-21 DE JUNIO DE 1998)
MENSAJE DEL SANTO PADRE
A TODOS LOS ENFERMOS DE AUSTRIA
Y A LOS QUE TRABAJAN EN EL MUNDO DEL DOLOR
A los queridos enfermos del hospicio Rennweg de la Cáritas socialis
y a todos los que viven y trabajan en el mundo del sufrimiento y del dolor
1. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, que «soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores» (Is 53, 4), os saludo con gran afecto. A mi visita pastoral a Austria le faltaría un acto importante si no hubiera tenido la oportunidad de celebrar un encuentro con vosotros, los enfermos. Al dirigirme a vosotros con este mensaje, aprovecho la ocasión para expresar a todos los que trabajan a tiempo completo o parcial en los hospitales, en las clínicas, en las residencias y en los hospicios, mi más vivo aprecio por su dedicación a este servicio, que exige tantos sacrificios. Ojalá que mi presencia y mi palabra sirvan de apoyo a su compromiso y a su testimonio.
En este día, en que tengo la oportunidad de visitar el hospicio de la Cáritas socialis, deseo reafirmar que el encuentro con el dolor humano encierra una buena nueva. En efecto, el «evangelio del dolor» (Salvifici doloris, 25) no sólo está escrito en la sagrada Escritura, sino que es escrito nuevamente día a día en lugares como éste.
2. Vivimos en una sociedad que trata de hacer desaparecer el dolor. Se quiere desterrar de la memoria personal y pública el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, aunque su presencia acaba por imponerse de muchos modos en la prensa, en la televisión y en las conferencias. El hecho de que muchas personas enfermas mueran en los hospitales o en otros centros, es decir, fuera de su ambiente ordinario, manifiesta ese esfuerzo por alejar la muerte.
En realidad, la mayor parte de las personas desea poder morir en su casa, en medio de sus familiares y de sus amigos fieles, pero numerosas familias no se sienten capaces ni psíquica ni físicamente de cumplir ese deseo. Además, hay muchas personas solas, que no tienen a nadie a su lado al final de su camino terreno. Aun muriendo «bajo» techo, su corazón ha permanecido «sin» techo.
Con el fin de afrontar estas situaciones, en los años pasados, se pusieron en marcha varias iniciativas eclesiales, municipales y privadas, para mejorar la asistencia en los domicilios y en los hospitales, así como la asistencia médica, y asegurar la atención pastoral a los moribundos y la ayuda a los familiares. Una de estas importantes iniciativas es el «Movimiento del hospicio», que en la sede de Cáritas socialis, en Rennweg, ha llevado a cabo una labor ejemplar. En ella las religiosas se han inspirado en el proyecto de su fundadora, Hildegard Burjan, la cual quiso estar presente en los puntos centrales del sufrimiento humano como «anunciadora carismática del amor social».
Quien tiene la oportunidad de visitar este hospicio, no vuelve a casa desconsolado. Al contrario, se da cuenta de que no sólo ha realizado una visita, sino que además ha participado en un encuentro. Con su simple existencia, los enfermos, los que sufren y los moribundos aquí presentes invitan al visitante que se encuentra con ellos a no esconderse a sí mismo la realidad del sufrimiento y de la muerte. Es impulsado a tomar conciencia de los límites de su existencia y a afrontarlos abiertamente. El hospicio ayuda a comprender que morir significa vivir antes de la muerte, porque también la última etapa de la vida terrestre se puede vivir de forma consciente y se puede organizar individualmente. Lejos de ser una «casa de moribundos», este lugar se transforma en un umbral de la esperanza, que lleva más allá del sufrimiento y de la muerte.
3. La mayor parte de las personas enfermas, después de saber el resultado de los análisis y el diagnóstico negativo, vive con el miedo de que avance la enfermedad. A los sufrimientos del momento se añade el miedo de un ulterior empeoramiento, y así muchos pierden el sentido de su vida. Temen que habrán de afrontar un camino marcado por dolores insoportables. El futuro angustioso empeora la calidad de la vida. Quien ha gozado de una larga vida, colmada de satisfacciones, tal vez puede esperar la muerte con cierta serenidad y aceptar morir «lleno de días» (Gn 25, 8). Pero para la mayor parte de las personas la muerte llega demasiado pronto. Muchos de nuestros contemporáneos, incluso muy ancianos, desean una muerte rápida y sin dolor; otros solicitan un poco de tiempo para despedirse. Pero los temores, los interrogantes, las dudas y los deseos se hallan siempre presentes en la última etapa de la vida. También a los cristianos les afecta el miedo a la muerte, que es el último enemigo, como dice la sagrada Escritura (cf. 1 Co 15, 26; Ap 20, 14).
4. El fin de la vida plantea al hombre grandes interrogantes: ¿Cómo será la muerte? ¿Estaré solo o podré tener a mi lado a mis seres queridos? ¿Qué me espera después de la muerte? ¿Seré acogido por la misericordia divina? Afrontar estas preguntas con delicadeza y sensibilidad es la tarea de quienes trabajan en los hospitales y en los hospicios. Es importante hablar del sufrimiento y de la muerte de una manera que alivie el miedo. En efecto, incluso el morir forma parte de la vida. En nuestra época existe una necesidad urgente de personas que susciten nuevamente esta convicción. Mientras en la Edad Media se conocía «el arte de morir», hoy incluso los cristianos se resisten a hablar de la muerte y a prepararse para afrontarla de forma adecuada. Se prefiere sumergirse en el presente, tratando de distraerse con el trabajo, la búsqueda de la afirmación profesional y las diversiones. A pesar de ello, o tal vez precisamente a causa de la actual carrera hacia el consumismo, entre los contemporáneos está aumentando el anhelo de trascendencia. Aunque los conceptos concretos de una vida en el más allá sean muy vagos, es muy grande el número de personas que están convencidas de que más allá de la muerte la vida prosigue.
5. La muerte oculta también al cristiano la visión directa de lo que debe venir, pero el creyente puede fiarse de la palabra del Señor: «Yo vivo y también vosotros viviréis» (Jn 14, 19). Las palabras de Jesús y el testimonio de los Apóstoles nos ilustran, con un lenguaje sugestivo, el nuevo mundo de la resurrección y expresan la esperanza: «Así estaremos siempre con el Señor» (1 Ts 4, 17). Para facilitar a los enfermos terminales y a los moribundos la aceptación de este mensaje, es necesario que los que se acerquen a ellos muestren con su misma conducta que toman en serio las palabras del Evangelio. El cuidado y la asistencia a las personas cercanas a la muerte forman parte de las manifestaciones más significativas de la credibilidad eclesial. Los que en la última etapa de la vida se sienten sostenidos por personas sinceramente creyentes pueden confiar más fácilmente en que Cristo los espera de verdad en la nueva vida, después de la muerte. De esta manera, el dolor y el sufrimiento del presente pueden ser iluminados por la buena nueva: «Ahora subsisten estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad; pero la mayor de todas ellas es la caridad» (1 Co 13, 13), porque el amor es más fuerte que la muerte (cf. Ct 8, 6).
6. De la misma manera que la convicción de ser amados ayuda a aliviar el miedo al sufrimiento, así también el respeto a la dignidad del enfermo le ayuda, en esta difícil y ardua etapa de su vida, a descubrir un tesoro de posible maduración humana y cristiana. En el pasado, el hombre sabía que el sufrimiento es parte de la vida y lo aceptaba. Hoy, en cambio, tiende a evitar a toda costa el sufrimiento, como lo demuestran los innumerables analgésicos que se venden. Aun reconociendo la utilidad que desempeñan en muchos casos, es preciso destacar que la eliminación prematura del sufrimiento puede impedir la confrontación con él y la posibilidad, por su medio, de lograr mayor madurez humana. Ahora bien, en este camino de crecimiento es fundamental la compañía de personas expertas en humanidad. Para ayudar a los demás de modo concreto hace falta el respeto a su sufrimiento específico, reconociendo la dignidad que conserva la persona, a pesar del deterioro que la enfermedad conlleva a menudo.
7. Esta convicción fue la que suscitó la Obra del Hospicio, cuya acción se inspira en esta finalidad: respetar la dignidad de los ancianos, enfermos y moribundos, ayudándoles a comprender su sufrimiento como un proceso de maduración y perfeccionamiento de su vida. Así, lo que afirmé en la encíclica Redemptor hominis, es decir, que el hombre es el camino de la Iglesia (cf. n. 5), se está llevando a cabo en la Obra del Hospicio. El objetivo no son las técnicas modernas de la medicina, sino el hombre en su dignidad inalienable. La disposición a aceptar los límites que imponen el nacimiento y la muerte, aprendiendo a decir «sí» a la pasividad creciente del ocaso, no implica alienación. Más bien, es la aceptación de la propia humanidad en su verdad plena, con las riquezas típicas de toda fase de su historia terrena. Incluso en la fragilidad de la última hora, la vida humana nunca «carece de sentido» o es «inútil». Precisamente los pacientes gravemente enfermos y moribundos dan una lección fundamental a nuestra sociedad, atraída por los mitos modernos, como el vitalismo, el eficientismo y el consumismo. Nos recuerdan que nadie puede establecer el valor o la inutilidad de la vida de otra persona, y ni siquiera de su propia vida. La vida, don de Dios, es un bien acerca del cual sólo él puede formular un juicio definitivo.
8. En esa perspectiva, la decisión de una muerte activa de un ser humano es siempre arbitraria, incluso cuando se la quiere presentar como un gesto de solidaridad y compasión. El enfermo espera de quien está a su lado ayuda para vivir a fondo su propia existencia y concluirla, cuando Dios quiera, de modo digno. Tanto la prolongación artificial de la vida humana como la aceleración de la muerte, aun fundadas en principios diversos, brotan de una misma premisa: la convicción de que la vida y la muerte son realidades encomendadas a la libre disponibilidad humana. Es necesario superar esta falsa visión, volviendo a la noción de vida como don que es preciso administrar con responsabilidad bajo la mirada de Dios. De aquí surge el compromiso del acompañamiento humano y cristiano de los moribundos, tal como tratáis de realizarlo en este Hospicio. Los médicos, los enfermeros, los sacerdotes, las religiosas, los familiares y los amigos, partiendo de posiciones diversas, se esfuerzan por hacer que los enfermos y los moribundos puedan organizar personalmente la última etapa de su vida, según las posibilidades de sus fuerzas físicas y psíquicas. Esa labor constituye un compromiso de gran valor humano y cristiano, orientado a ayudarles a descubrir a Dios, «que ama la vida» (Sb 11, 26), y a escuchar, más allá del dolor y de la muerte, la buena nueva: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia» (Jn 10, 10).
9. Este rostro de Dios, que ama la vida y al hombre, lo encontramos sobre todo en Jesús de Nazaret. Una de las imágenes más sugestivas del evangelio es la parábola del buen samaritano. El viajero herido, que yace a la vera del camino, suscita la compasión del samaritano: «Acercándose, vendó sus heridas, derramando en ellas aceite y vino; y montándolo sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él» (Lc 10, 34). La iniciativa cristiana de este Hospicio hace referencia a la posada del buen samaritano. En la Edad Media, a lo largo de los caminos, precisamente los hospicios ofrecían comida y descanso a las personas que iban de viaje. Para los cansados y agotados constituían refugio y alivio, y para los enfermos y moribundos se transformaban en lugares de asistencia física y espiritual. Hasta nuestros días la Obra del Hospicio conserva este patrimonio. Como el buen samaritano se detuvo al lado de ese hombre que sufría, así se recomienda a los que acompañan a los moribundos que se detengan para acoger los deseos, las necesidades y las peticiones de los pacientes.
De esta sensibilidad pueden brotar múltiples iniciativas espirituales, como la escucha de la palabra de Dios y la oración en común, y humanas, como la conversación, la presencia silenciosa, pero llena de afecto, y un sinfín de atenciones, que hacen sentir el calor del amor. Al igual que el buen samaritano derramó aceite y vino sobre las heridas del hombre que sufría, así la Iglesia tampoco debe permitir que los que lo deseen carezcan del sacramento de la unción de los enfermos. Ofrecer con fervor este signo permanente del amor divino forma parte de los deberes de la verdadera cura de almas. A los cuidados paliativos se ha de añadir un elemento espiritual que dé al moribundo la sensación de un «pallium», es decir, de un «manto» en el que pueda refugiarse en el último momento.
Ojalá que, como el sufrimiento del hombre herido suscitó la compasión del samaritano, así el encuentro con el mundo del dolor en el Hospicio suscite en todos los que acompañan a un paciente en la última etapa de su vida los sentimientos cordiales y delicados de la verdadera caridad cristiana. Sólo los que saben llorar pueden enjugar las lágrimas de los demás. En esta casa desempeñan un papel especial las religiosas de la Cáritas socialis, a las que su fundadora dirigió estas palabras: «En la persona del enfermo siempre podemos curar a nuestro Salvador que sufre, uniéndonos a él» (Hildegard Burjan, Cartas, 31). Aquí resuena la buena nueva: «cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40).
10. A todos los que se prodigan incansablemente en el Movimiento del Hospicio, manifiesto mi más vivo aprecio, que extiendo a los que prestan servicio en los hospitales y en las residencias, así como a los que no abandonan a sus familiares gravemente enfermos y moribundos. En particular, doy las gracias a los enfermos y a los moribundos, cuyo ejemplo nos ayuda a comprender mejor el evangelio del dolor. Credo in vitam: Creo en la vida. Cuando nuestro corazón se inquieta frente al último desafío que debemos afrontar en esta tierra, nos sostienen las palabras de Cristo: «No se turbe vuestro corazón. (...) En la casa de mi Padre hay muchas mansiones » (Jn 14, 1-2).
Os bendigo de todo corazón.
Viena, 21 de junio de 1998
JUAN PABLO II
Copyright © Dicasterio para la Comunicación