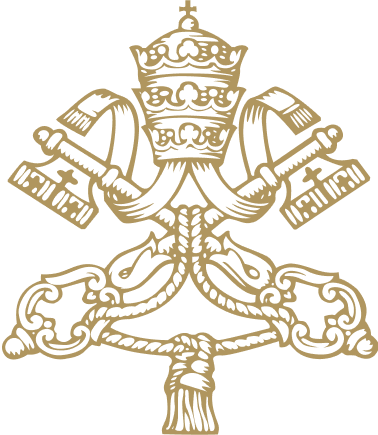VIAJE A MÉXICO Y SAN LUIS
A LOS ENFERMOS
Queridos hermanos y hermanas:
1. Como en otros viajes pastorales a lo largo y ancho del mundo, también en esta mi cuarta visita a México he deseado compartir con Ustedes, queridos enfermos hospitalizados en este Centro que lleva el nombre de "Lic. Adolfo López Mateos" -y por medio suyo con todos los demás enfermos del País- unos momentos en la oración y la esperanza. Les quiero asegurar mi afecto y, a la vez, me asocio a su oración y a la de sus seres queridos pidiendo a Dios, por intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, la conveniente salud del cuerpo y del alma, la plena identificación de sus sufrimientos con los de Cristo y la búsqueda de los motivos que, basados en la fe, nos ayudan a comprender el sentido del dolor humano.
Me siento muy cercano a cada uno de los que sufren, así como a los médicos y demás profesionales sanitarios que prestan su abnegado servicio a los enfermos. Quisiera que mi voz traspasara estos muros para llevar a todos los enfermos y agentes sanitarios la voz de Cristo, y ofrecer así una palabra de consuelo en la enfermedad y de estímulo en la misión de la asistencia, recordando muy especialmente el valor que tiene el dolor en el marco de la obra redentora del Salvador.
Estar con Ustedes, servirles con amor y competencia no es sólo una obra humanitaria y social, sino sobre todo, una actividad eminentemente evangélica, pues Cristo mismo nos invita a imitar al buen samaritano, que cuando encontró en su camino al hombre que sufría "no pasó de largo", sino "que tuvo compasión y, acercándose, vendó sus heridas [...] y cuidó del él" (Lc 10, 32-34). Son muchas las páginas del Evangelio que nos describen el encuentro de Jesús con personas aquejadas de diversas enfermedades. Así, san Mateo nos dice que "Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria; y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó" (4,23-24). San Pedro, siguiendo los pasos de Cristo, junto a la Puerta Hermosa del templo ayudó a caminar a un tullido (cf. Hch 3, 2-5) y en cuanto se corrió la voz de lo acaecido, "le sacaban enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos" (ibíd. 5, 15-16). Desde sus orígenes, la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, quiere seguir los ejemplos de Jesús en este sentido, y por eso considera que es un deber y un privilegio estar al lado del que sufre y cultivar un amor preferencial hacia los enfermos. Por eso, escribí en la Carta Apostólica Salvifici doloris: "La Iglesia que nace del misterio de la redención en la Cruz de Cristo, está obligada a buscar el encuentro con el hombre, de modo particular, en el camino de su sufrimiento. En un encuentro de tal índole el hombre 'constituye el camino de la Iglesia', y es éste uno de los más importantes" (n. 3).
2. El hombre está llamado a la alegría y a la vida feliz, pero experimenta diariamente muchas formas de dolor, y la enfermedad es la expresión más frecuente y más común del sufrir humano. Ante ello es espontáneo preguntarse: ¿Por qué sufrimos? ¿Para qué sufrimos? ¿Tiene un significado que las personas sufran? ¿Puede ser positiva la experiencia del dolor físico o moral? Sin duda, cada uno de nosotros se habrá planteado más de una vez estas cuestiones, sea desde el lecho del dolor, en los momentos de convalecencia, antes de someterse a una intervención quirúrgica o cuando se ha visto sufrir a un ser querido.
Para los cristianos éstos no son interrogantes sin respuesta. El dolor es un misterio, muchas veces inescrutable para la razón. Forma parte del misterio de la persona humana, que sólo se esclarece en Jesucristo, que es quien revela al hombre su propia identidad. Sólo desde Él podremos encontrar el sentido a todo lo humano. El sufrimiento -como he escrito en la Carta Apostólica Salvifici doloris- "no puede ser transformado y cambiado con una gracia exterior sino interior [...] Pero este proceso interior no se desarrolla siempre de igual manera [...] Cristo no responde directamente ni en abstracto a esta pregunta humana sobre el sentido del sufrimiento. El hombre percibe su respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo. La respuesta que llega mediante esta participación es... una llamada: 'Sígueme', 'Ven', toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo, que se realiza a través de mi sufrimiento. Por medio de mi cruz" (n. 26). Por eso, ante el enigma del dolor, los cristianos podemos decir un decidido "hágase, Señor, tu voluntad" y repetir con Jesús: "Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz; sin embargo, no se haga como yo quiero sino como quieres Tú" (Mt 26,39).
3. La grandeza y dignidad del hombre están en ser hijo de Dios y estar llamado a vivir en íntima unión con Cristo. Esa participación en su vida lleva consigo el compartir su dolor. El más inocente de los hombres -el Dios hecho hombre- fue el gran sufriente que cargó sobre sí con el peso de nuestras faltas y de nuestros pecados. Cuando Él anuncia a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser crucificado y resucitar al tercer día, advierte a la vez que si alguno quiere ir en pos de Él, ha de negarse a sí mismo, tomar su cruz de cada día, y seguirle (cf. Lc 9, 22ss). Existe, pues, una íntima relación entre la Cruz de Jesús -símbolo del dolor supremo y precio de nuestra verdadera libertad- y nuestros dolores, sufrimientos, aflicciones, penas y tormentos que pueden pesar sobre nuestras almas o echar raíces en nuestros cuerpos. El sufrimiento se transforma y sublima cuando se es consciente de la cercanía y solidaridad de Dios en esos momentos. Es esa la certeza que da la paz interior y la alegría espiritual propias del hombre que sufre generosamente y ofrece su dolor "como hostia viva, consagrada y agradable a Dios "(Rm 12,1). El que sufre con esos sentimientos no es una carga para los demás, sino que contribuye a la salvación de todos con su sufrimiento.
Vistos así, el dolor, la enfermedad y los momentos oscuros de la existencia humana, adquieren una dimensión profunda e, incluso esperanzada. Nunca se está solo frente al misterio del sufrimiento: se está con Cristo, que da sentido a toda la vida: a los momentos de alegría y paz, igual que a los momentos de aflicción y pena. Con Cristo todo tiene sentido, incluso el sufrimiento y la muerte; sin Él, nada se explica plenamente, ni siquiera los legítimos placeres que Dios ha unido a los diversos momentos de la vida humana.
4. La situación de los enfermos en el mundo y en la Iglesia no es, de ningún modo, pasiva. A este respecto, quiero recordar las palabras que les dirigieron los Padres Sinodales al concluir la VII Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos: "Contamos con vosotros para enseñar al mundo entero lo que es el amor. Haremos todo lo posible para que encontréis el lugar al que tenéis derecho en la sociedad y en la Iglesia" (Per Concilii semitas ad Populum Dei Nuntius, 12). Como escribí en mi Exhortación apostólica Christifideles laici "A todos y a cada uno se dirige el llamamiento del Señor: también los enfermos son enviados como obreros a su viña. El peso que oprime a los miembros del cuerpo y menoscaba la serenidad del alma, lejos de retraerles del trabajar en la viña, los llama a vivir su vocación humana y cristiana y a participar en el crecimiento del Reino de Dios con nuevas modalidades, incluso más valiosas [...] muchos enfermos pueden convertirse en portadores del 'gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones' (1Ts 1,6) y ser testigos de la Resurrección de Jesús" (n. 53). En este sentido, es oportuno tener presente que los que viven en situación de enfermedad no sólo están llamados a unir su dolor a la Pasión de Cristo, sino a tener una parte activa en el anuncio del Evangelio, testimoniando, desde la propia experiencia de fe, la fuerza de la vida nueva y la alegría que vienen del encuentro con el Señor resucitado (cf. 2Co 4, 10-11; 1P 4, 13; Rm 8, 18ss).
Con estos pensamientos he querido suscitar en cada uno y cada una de Ustedes los sentimientos que llevan a vivir las pruebas actuales con un sentido sobrenatural, sabiendo ver en ellas una ocasión para descubrir a Dios en medio de las tinieblas y los interrogantes, y adivinar los amplios horizontes que se vislumbran desde lo alto de nuestras cruces de cada día.
5. Quiero extender mi saludo a todos los enfermos de México, muchos de los cuales están siguiendo esta visita a través de la radio o de la televisión; a sus familiares, amigos y a cuantos les ayudan en estos momentos de prueba; al personal médico y sanitario, que ofrecen el contributo de su ciencia y de sus atenciones para superarlos o, por lo menos, hacerlos más llevaderos; a las autoridades civiles que se preocupan por el progreso de los hospitales y los demás centros asistenciales de los diferentes Estados y del País entero. Una mención especial quiero reservar a las personas consagradas que viven su carisma religioso en el campo de la salud, así como a los sacerdotes y a los demás agentes pastorales que les ayudan a encontrar en la fe consuelo y esperanza.
No puedo dejar de agradecer las oraciones y sacrificios que ofrecen muchos de Ustedes por mi persona y mi ministerio de Pastor de la Iglesia universal.
Al entregar este Mensaje a Mons. José Lizares Estrada, Obispo auxiliar de Monterrey y Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, les renuevo mi saludo y mi afecto en el Señor y, por intercesión de la Virgen de Guadalupe, que al Beato Juan Diego le dijo "¿No soy yo tu salud?"-manifestándose así como quien invocamos los cristianos con el título de "Salus infirmorum"-, les imparto de corazón la Bendición Apostólica.
Ciudad de México, 24 de enero de 1999.
Copyright © Dicasterio para la Comunicación