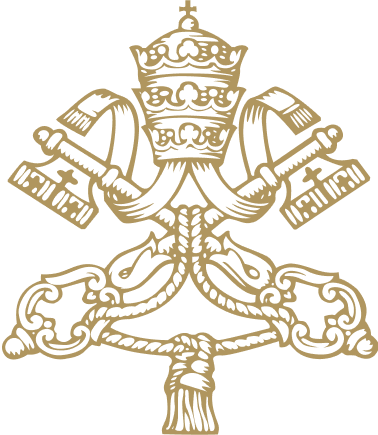DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
AL FINAL DE UN CONGRESO ORGANIZADO
CON OCASIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE PONTIFICADO
Sábado 18 de octubre de 2003
Señor cardenal decano;
señores cardenales y patriarcas;
venerados hermanos en el episcopado:
1. He escuchado con gran atención vuestro mensaje, leído por el decano del Colegio cardenalicio, señor cardenal Joseph Ratzinger. Con gratitud acojo el deferente saludo y la cordial felicitación que ha querido dirigirme en nombre de todos los presentes.
Saludo a los señores cardenales, a los venerados patriarcas, a los presidentes de las Conferencias episcopales y a cuantos han participado en el congreso que habéis organizado, durante el cual se han examinado algunas líneas doctrinales y pastorales que han inspirado, en los veinticinco años pasados, la actividad del Sucesor de Pedro.
A vosotros, en particular, amados hermanos del Colegio cardenalicio, va mi sincero agradecimiento por la afectuosa cercanía que, no sólo en esta circunstancia, sino constantemente, me hacéis sentir. También este encuentro es una elocuente expresión de ello. Hoy se manifiesta de modo aún más visible el sentido de unidad y colegialidad que debe animar a los sagrados pastores en el servicio común al pueblo de Dios. ¡Gracias por vuestro testimonio!
2. Haciendo memoria de los cinco lustros transcurridos, recuerdo las numerosas veces en que me habéis ayudado con vuestro consejo a comprender mejor importantes cuestiones concernientes a la Iglesia y a la humanidad. No puedo menos de reconocer que el Señor ha actuado por medio de vosotros al sostener el servicio que Pedro está llamado a prestar a los creyentes y a todos los hombres.
El hombre de hoy —como usted, señor cardenal decano, ha querido subrayar— se debate en una intensa búsqueda de valores. También él —según la intuición de san Agustín— sólo podrá encontrar la paz en el amor a Dios llevado hasta la disponibilidad a sacrificarse a sí mismo.
Las profundas transformaciones que han tenido lugar en los últimos veinticinco años interpelan nuestro ministerio de pastores, puestos por Dios como testigos intrépidos de verdad y de esperanza. Jamás debe decaer la valentía al proclamar el Evangelio; más aún, hasta el último suspiro debe ser nuestro principal compromiso, afrontado con entrega siempre renovada.
3. El mandamiento de Cristo es anunciar el único Evangelio con un solo corazón y una sola alma; esto es lo que nos pide a nosotros, de modo individual y como Colegio, la Iglesia de hoy y de siempre; esto es lo que espera de nosotros el hombre contemporáneo.
Por eso, es indispensable cultivar entre nosotros una unidad profunda, que no se limite a una colegialidad afectiva, sino que se funde en una comunión doctrinal plena y se traduzca en un armonioso entendimiento a nivel operativo.
¿Cómo podríamos ser auténticos maestros para la humanidad y apóstoles creíbles de la nueva evangelización, si dejáramos entrar en nuestro corazón la cizaña de la división? El hombre de hoy necesita a Cristo y su palabra de salvación. En efecto, sólo el Señor sabe dar respuestas verdaderas a las inquietudes y a los interrogantes de nuestros contemporáneos. Él nos ha enviado al mundo como Colegio único e indiviso, que debe dar testimonio, con voz concorde, de su persona, de su palabra y de su misterio. ¡Está en juego nuestra credibilidad!
Cuanto más sepamos hacer resplandecer el rostro de la Iglesia que ama a los pobres, que es sencilla y defiende a los más débiles, tanto más eficaz será nuestra obra. Un ejemplo emblemático de esta actitud evangélica nos lo da la madre Teresa de Calcuta, a la que mañana tendré la alegría de inscribir en el catálogo de los beatos.
4. Vosotros, señores cardenales, que de un modo particular pertenecéis a la venerada Iglesia de Roma, al provenir de todos los continentes podéis ser un valioso apoyo para el Sucesor de Pedro en el cumplimiento de su misión. Con vuestro ministerio, con la sabiduría adquirida en las culturas a las que pertenecéis y con el ardor de vuestra consagración, formáis una digna corona que embellece el rostro de la Esposa de Cristo. También por esta razón, se os pide un esfuerzo constante de fidelidad más plena a Dios y a su Iglesia. En efecto, la santidad es el secreto de la evangelización y de toda auténtica renovación pastoral.
A la vez que os aseguro mi recuerdo en la oración por cada uno de vosotros, os pido que sigáis rezando por mí, para que pueda cumplir fielmente mi servicio a la Iglesia hasta que el Señor quiera. Que nos acompañe y proteja María, Madre de la Iglesia, e interceda por nosotros el evangelista san Lucas, cuya fiesta celebramos hoy.
Con estos sentimientos, de corazón imparto a todos una especial bendición apostólica.
* * * * * * *
MENSAJE DEL COLEGIO CARDENALICIO
Santo Padre:
El Colegio cardenalicio se ha reunido para dar gracias al Señor y a usted por los veinticinco años de fecundo trabajo como Sucesor de san Pedro, que en estos días sentimos el deber de recordar.
Durante este arco de tiempo, la barca de la Iglesia con frecuencia ha navegado contra el viento y con mar agitado. El mar de la historia se encuentra agitado por contrastes entre ricos y pobres, entre pueblos y culturas, entre las posibilidades abiertas por las capacidades humanas y el peligro de la autodestrucción del hombre precisamente a causa de estas posibilidades. A veces el cielo se halla cubierto de nubes oscuras que ocultan a Dios a la mirada del hombre y ponen en tela de juicio la fe. Hoy, más que nunca, estamos experimentando que la historia del mundo —según la interpretación que dio san Agustín— es una lucha entre dos formas de amor: el amor a sí mismos hasta el desprecio de Dios, y el amor a Dios hasta la disponibilidad a sacrificarse a sí mismos por Dios y por el prójimo. Y a pesar de que los signos de la presunción del hombre, de su alejamiento de Dios, se sienten y perciben más que los testimonios de amor, gracias a Dios precisamente hoy vemos que la luz de Dios no se ha apagado en la historia: el gran número de santos y beatos que usted, Santo Padre, ha elevado al honor de los altares es un signo elocuente, en el que podemos reconocer con alegría la presencia de Dios en la historia, el reflejo de su amor en el rostro de los hombres bendecidos por Dios. En este arco de tiempo, Vuestra Santidad, constantemente confortado por la presencia amorosa de la Madre de Jesús, nos ha guiado con la alegría de la fe, con la intrépida valentía de la esperanza y con el entusiasmo del amor. Ha hecho que podamos ver la luz de Dios a pesar de todas las nubes y que no prevalezca la debilidad de nuestra fe, que nos impulsa demasiado fácilmente a exclamar: "Sálvanos, Señor, que perecemos" (Mt 8, 25). Por este servicio le damos las gracias hoy de todo corazón. Como peregrino del Evangelio, usted, al igual que los Apóstoles, se ha puesto en camino y ha cruzado los continentes para llevar el anuncio de Cristo, el anuncio del reino de Dios, el anuncio del perdón, del amor y de la paz.
Incansablemente, a tiempo y a destiempo, ha anunciado el Evangelio y, a su luz, ha recordado a todos los valores humanos fundamentales: el respeto de la dignidad del hombre, la defensa de la vida, la promoción de la justicia y de la paz. Sobre todo, ha salido al encuentro de los jóvenes, contagiándolos con el fuego de su fe, con su amor a Cristo y su disponibilidad a dedicarse a él en cuerpo y alma.
Se ha preocupado de los enfermos y de los que sufren, y ha lanzado un apremiante llamamiento al mundo para que los bienes de la tierra se repartan con equidad y para que los pobres tengan justicia y amor. Ha entendido el mandamiento de la unidad que dio el Señor a sus discípulos como un mandato dirigido personalmente a usted, hasta el punto de que ha hecho todo lo posible para que los creyentes en Cristo sean uno, de modo que en el milagro de la unidad, que los hombres no pueden crear, se reconozca el poder benévolo de Dios mismo.
Usted ha salido al encuentro de los hombres de otras religiones para despertar en todos el deseo de la paz y la disponibilidad a ser instrumento de paz. Así, más allá de todas las barreras y de todas las divisiones, usted ha sido para toda la humanidad un gran mensajero de paz. Nunca ha dejado de apelar a la conciencia de los poderosos y de confortar a los que son víctimas de la falta de paz en este mundo. De ese modo, usted ha obedecido al Señor, que dejó a los suyos la promesa: "La paz os dejo, mi paz os doy" (Jn 14, 27). Precisamente al salir al encuentro de los demás, usted nunca ha tenido la menor duda de que Cristo es el amor de Dios encarnado, el Hijo único y el Salvador de todos. Para usted, anunciar a Cristo no implica imponer a nadie algo ajeno, sino comunicar a todos aquello que en el fondo todos anhelan: el amor eterno que el corazón de cada hombre espera secretamente.
"El Redentor del hombre es el centro del cosmos y de la historia": estas palabras, con las que comienza su primera encíclica, han sido como un toque de trompeta que ha invitado a una renovación religiosa, volviendo a centrar todo en Cristo. Padre Santo, el Colegio cardenalicio, al final de este congreso, en el que sólo ha recordado algunos aspectos de los veinticinco años de su pontificado transcurridos hasta ahora, desea unánimemente reafirmar su filial adhesión a su persona, y su fiel y total acatamiento de su elevado magisterio de pastor de la Iglesia universal.
"La alegría del Señor es vuestra fortaleza" (Ne 8, 10), dijo el sacerdote Esdras al pueblo de Israel en un momento difícil. Usted, Santo Padre, ha vuelto a suscitar en nosotros esta alegría del Señor. Le damos las gracias por ello. Que el Señor le conceda siempre su alegría.
Copyright © Dicasterio para la Comunicación