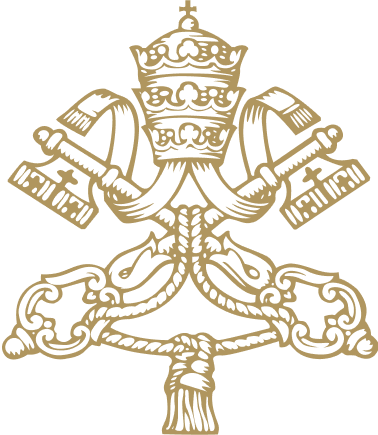MENSAJE DEL SANTO PADRE LEÓN XIV
A LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE SACERDOTES, RELIGIOSAS,
RELIGIOSIOS Y SEMINARISTAS LATINOAMERICANOS QUE ESTUDIAN EN ROMA
__________________________________________
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, casi invariablemente utilizó la palabra “sígueme”. En esa breve palabra podemos encontrar el propósito más profundo de nuestra vida, sea como seminaristas, como sacerdotes o como miembros de la vida consagrada.
Si releemos los textos evangélicos de llamada, lo primero que constatamos es la absoluta iniciativa del Señor. Los llama, sin ningún mérito previo por parte de sus interlocutores (cf. Mt 9,9; Jn 1,43) y mirando más bien a que la vocación a la que los convoca sea una oportunidad para llevar el mensaje evangélico a los pecadores y a los débiles (cf. Mt 9,12-13). De ese modo sus discípulos se convierten en instrumentos del designio de salvación que Dios tiene para todos los hombres (cf. Jn 1,48).
Al mismo tiempo, el Evangelio nos exhorta a tomar conciencia del compromiso que supone responder a esta vocación. Nos habla de unas exigencias que podemos individuar en la llamada frustrada al joven rico (Mt 19,21): la exigencia de la primacía absoluta de Dios, el único bueno (v. 17); la exigencia de la necesidad imperiosa del conocimiento teórico y práctico de la ley divina (v. 18-19) y la exigencia del desasimiento de toda seguridad humana, con la consecuente oferta de todo lo que somos y lo que tenemos (v. 21).
San Ambrosio, en su exégesis del sorprendente pasaje del joven al que Jesús no le consiente enterrar a su padre (Lc 9,59), asume que en esa exigencia de dejarlo todo —incluso cosas justas en sí mismas— el Señor no pretende eludir los deberes naturales, sancionados por la ley de Dios, sino abrir nuestros ojos a una nueva vida. En ella nada puede anteponerse a Dios, ni siquiera lo que hasta entonces habíamos conocido como bueno, y supone la muerte al pecado y al viejo hombre mundano. Todo ello «con el fin de que seamos uno al lado de Dios todopoderoso, y podamos ver a su Hijo unigénito» (Tratado sobre el Evangelio de S. Lucas, 40).
Para Ambrosio, esta unión indispensable con Jesús, lejos de apartarnos del hermano, revierte en comunión con los demás. No caminamos en soledad, somos parte de una comunidad. No nos unen lazos de simpatía, intereses compartidos o mutua conveniencia, sino la pertenencia al pueblo que el Señor adquirió a precio de su Sangre (cf. 1 P 1,18-19). Nuestra unión tiende hacia un valor escatológico que se verificará cuando imitemos «la unidad de la paz eterna con una concordia irrompible de almas y en una alianza sin fin» y cumplamos «lo que nos prometió el Hijo de Dios cuando elevó a su Padre esta oración: “Que todos sean uno, como nosotros lo somos” (Jn 17,21)» (Tratado sobre el Evangelio de S. Lucas, 40).
Finalmente, en el Evangelio de san Juan, Jesús repite al apóstol Pedro dos veces la palabra “sígueme”. Lo hace en un contexto muy diferente, la Resurrección, justo después de la triple confesión de amor que Pedro realiza en reparación de su pecado. Aun confesando su amor, el Apóstol no entendía plenamente el misterio de la cruz, pero el Señor ya tenía en mente el sacrificio con el que Pedro daría gloria a Dios y le repite: “Sígueme” (Jn 21,19). Cuando a lo largo de la vida, nuestra mirada se nuble, como a Pedro, en medio de la noche o a través de las tormentas (Mt 14,25.31), será la voz de Jesús la que con amorosa paciencia nos sostenga.
La segunda vez que Jesús dice a Pedro: “Sígueme”, nos asegura de que el Señor conoce de nuestra fragilidad, y de que, muchas veces, no es la cruz que se nos impone, sino nuestro propio egoísmo, el que se convierte en causa de tropiezo en nuestro afán de seguirle. El diálogo con el apóstol nos muestra con qué facilidad juzgamos al hermano e incluso a Dios, sin acoger con docilidad su voluntad en nuestras vidas. También aquí el Señor nos repite, con constancia: «¿qué te importa? Tú sígueme» (Jn 21,22).
Hermanos y hermanas, puesto que estamos en la sociedad del ruido que confunde, hoy más que nunca se requieren servidores y discípulos que anuncien la primacía absoluta de Cristo y que tengan el acento de su voz muy claro en los oídos y en el corazón. Este conocimiento teórico y práctico de la Ley divina se alcanza ante todo gracias a la lectura de las Sagradas Escrituras, meditada en el silencio de la oración profunda, a la reverente acogida de la voz de los legítimos pastores y al estudio atento de los muchos tesoros de sabiduría que nos ofrece la Iglesia.
En medio de las alegrías y en medio de las dificultades, nuestra consigna ha de ser: si Cristo pasó por ahí, también nos corresponde vivir lo que Él vivió. No debemos apegarnos a los aplausos porque su eco dura poco; tampoco es sano quedarnos sólo en el recuerdo del día de crisis o de los tiempos de amarga decepción. Miremos más bien que todo ello es parte de nuestra formación y digamos: si Dios lo ha querido para mí yo también lo quiero (cf. Sal 40,8). El vínculo profundo que nos une con Cristo, sea como sacerdotes, consagrados o seminaristas, tiene una semejanza con aquello que se dice a los esposos cristianos en el día mismo de su boda: «en la salud y en la enfermedad; en la pobreza y en la riqueza» (Ritual del matrimonio, 66).
Que la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, nos enseñe a responder con valentía y conservando en el corazón las maravillas que Cristo ha hecho en nosotros, para así, sin demora, ir a anunciar la alegría de haberlo encontrado, de ser uno en el Uno y piedras vivas de un templo para su gloria. Que María Santísima custodie su paso por Roma e interceda por ustedes para que todo lo que en Roma asimilen, sea fructífero en su misión. Dios los bendiga.
Vaticano, 9 de diciembre de 2025. Memoria de san Juan Diego
LEÓN PP. XIV
Copyright © Dicasterio para la Comunicación - Libreria Editrice Vaticana