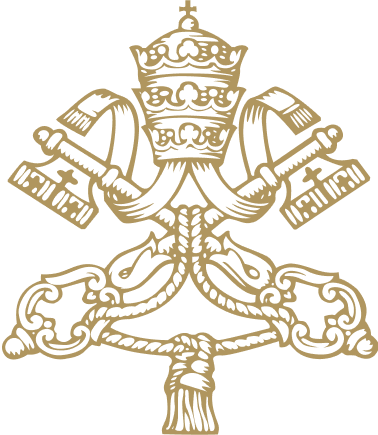CARTA DEL SUMO PONTÍFICE JUAN PABLO II
A TODOS LOS OBISPOS DE LA IGLESIA
CON OCASIÓN DEL JUEVES SANTO 1979
Amadísimos hermanos en el Episcopado:
Se acerca el gran día en que, participando en la liturgia del Jueves Santo con nuestros hermanos en el sacerdocio, meditaremos el don inestimable, del que hemos sido hechos partícipes en virtud de la llamada de Cristo Sacerdote Eterno. En ese mismo día, antes de celebrar la liturgia In Cena Domini, nos reuniremos en. nuestras catedrales, para renovar nuestra entrega al servicio exclusivo de Cristo en su Iglesia ante Aquel que se ha hecho «obediente por nosotros hasta la muerte» (Flp 2, 8) en total entrega a la Iglesia, su Esposa.
En ese día santo, la liturgia nos introduce en el Cenáculo donde, con sentimientos de gratitud, nos ponemos a la escucha de las palabras del divino Maestro, palabras llenas de solicitud para cada generación de obispos llamados a asumir, después de los Apóstoles, el cuidado de la Iglesia, del rebaño, de la vocación de todo el Pueblo de Dios, del anuncio de la Palabra de Dios, de todo el ordenamiento sacramental y moral de la vida cristiana, de las vocaciones sacerdotales y religiosas, del espíritu fraterno en toda la comunidad. Cristo dice: «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros» (Jn 14, 18). Precisamente este santo triduo de la pasión, muerte y resurrección del Señor reaviva en nosotros, de modo sublime, no sólo la memoria de su partida, sino también la fe en su retorno, en su continua venida. En efecto, ¿qué significan las palabras: «yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo» (Mt 28, 20)?
En el espíritu de esta fe, que llena todo el triduo, mi deseo, venerables y amados hermanos, es que nosotros sintamos de nuevo en nuestra vocación y en nuestro ministerio episcopal, de manera especial en este año, primero de mi pontificado, aquella unidad de la que fueron partícipes los Doce, cuando se hallaban reunidos con nuestro Señor para la última Cena. Fue precisamente allí, donde oyeron las palabras más honrosas y al mismo tiempo más comprometedoras: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os digo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca» (Jn 15, 15s.).
¿Podemos acaso añadir algo a estas palabras? ¿No deberemos más bien, frente a la grandeza del misterio que vamos a celebrar, detenernos con humildad y gratitud ante ellas? Se hace así aún más profunda en nosotros la conciencia del don que hemos recibido del Señor mediante la vocación y la ordenación episcopal. En efecto, el don de la plenitud sacramental del sacerdocio es superior a todas las fatigas y a todos los sufrimientos inherentes a nuestro ministerio pastoral en el Episcopado.
El Concilio Vaticano II nos ha recordado e ilustrado claramente que este ministerio, aun siendo un deber personal de cada uno, lo realizamos sin embargo en la comunión fraterna de todo el Colegio o "cuerpo" episcopal de la Iglesia. Por tanto, si nos dirigimos justamente a todo hombre y, de manera especial, a todo cristiano con la palabra "hermano", esta palabra asume un significado muy especial con respecto a nosotros obispos y a nuestras recíprocas relaciones: se remonta directamente en cierto sentido al espíritu de fraternidad que reunió a los Apóstoles en torno a Cristo, a la misma amistad con la que Cristo los honró y por medio de la cual les unió entre sí, como atestiguan las palabras del Evangelio que antes hemos citado.
Es pues de desear, venerables y amadísimos hermanos, en ese día de modo especial, que todo lo que el Concilio Vaticano II ha renovado de manera tan maravillosa en nuestra conciencia. asuma un carácter de colegialidad cada vez más maduro, tanto como principio de nuestra acción común (collegialitas effectiva), cuanto como carácter de cordial vínculo fraterno (collegialitas affectiva), para edificar el Cuerpo místico de Cristo y para hacer más profunda la unidad de todo el Pueblo de Dios.
Durante el encuentro en las catedrales con vuestros sacerdotes diocesanos y religiosos que forman el presbyterium de cada una de las Iglesias particulares o diócesis, recibiréis de ellos —como está previsto— la renovación de las promesas hechas y depositadas en vuestras manos de obispos el día de su ordenación sacerdotal. Teniendo esto presente, dirijo aparte una carta a los sacerdotes, que, como espero, os sirva a vosotros y a ellos para vivir aún más profundamente esa unidad, ese misterioso vínculo que nos une en el único sacerdocio de Jesucristo, llevado a cabo mediante el sacrificio en la cruz que le mereció a El «la entrada en el santuario» (cf. Heb 9, 12).
Espero, venerables hermanos, que estas palabras mías dirigidas a los sacerdotes, al comienzo de mi ministerio en la Cátedra de San Pedro, os ayuden también a vosotros a corroborar aún más la comunión y unidad de todo el presbyterium (cf. Const. dogm. Lumen gentium, 28), que tienen su base en nuestra comunión colegial y la unidad en la Iglesia.
Se renueve también vuestro amor hacia los sacerdotes que el Espíritu Santo os ha dado y confiado como los más estrechos colaboradores en vuestra tarea pastoral. Cuidadlos como hijos predilectos, hermanos y amigos. Tened presente todas sus necesidades; preocupaos especialmente por su perfeccionamiento espiritual, por su perseverancia en la gracia del sacramento del sacerdocio.
Dado que en vuestras manos depositan —y renuevan cada año— sus promesas sacerdotales, y especialmente su compromiso de celibato, haced todo lo posible para que permanezcan fieles a estas promesas, tal como lo exige la santa tradición de la Iglesia, tradición nacida del mismo espíritu del Evangelio.
Con la misma solicitud con que atendemos a nuestros hermanos en el ministerio sacerdotal, hemos de atender también a los seminarios eclesiásticos, que constituyen en toda la Iglesia y en cada una de sus partes una prueba elocuente de su vitalidad y fecundidad espiritual, que se expresan precisamente en la disponibilidad a entregarse de manera exclusiva al servicio de Dios y de las almas. Hoy día es necesario hacer de nuevo todos los esfuerzos posibles para suscitar vocaciones, para formar nuevas generaciones de candidatos al sacerdocio, de futuros sacerdotes. Hay que hacerlo con auténtico espíritu evangélico y, al mismo tiempo, "leyendo" justamente los signos de los tiempos, a los que el Concilio Vaticano II ha prestado tan grande atención. La plena revitalización de la vida de los seminarios en toda la Iglesia será la mejor prueba de la efectiva renovación, hacia la cual el Concilio ha orientado a la Iglesia.
Venerables y amados hermanos: Todo esto que os escribo, preparándome para vivir en profundidad el Jueves Santo, la "fiesta" de los sacerdotes, quiero asociarlo estrechamente al deseo manifestado a los Apóstoles aquel día por su amadísimo Maestro: «para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca» (Jn 15, 16). Podemos dar este fruto solamente si permanecemos en El: en la vid (cf. Jn 15, 1-8). El nos lo ha dicho claramente en el discurso de despedida, el día antes de Pascua: «El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5). ¿Qué más podría desearos, amadísimos hermanos, qué más podríamos desearnos mutuamente, si no esto: permanecer en El, en Jesucristo y dar fruto, un fruto que permanece?
Aceptad estos deseos. Tratemos de hacer más profunda aún nuestra unidad; tratemos de vivir con mayor intensidad el santo triduo de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo.
Vaticano, 8 de abril, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor del año 1979. I de mi pontificado.
IOANNES PAULUS PP. II
Copyright © Dicasterio para la Comunicación